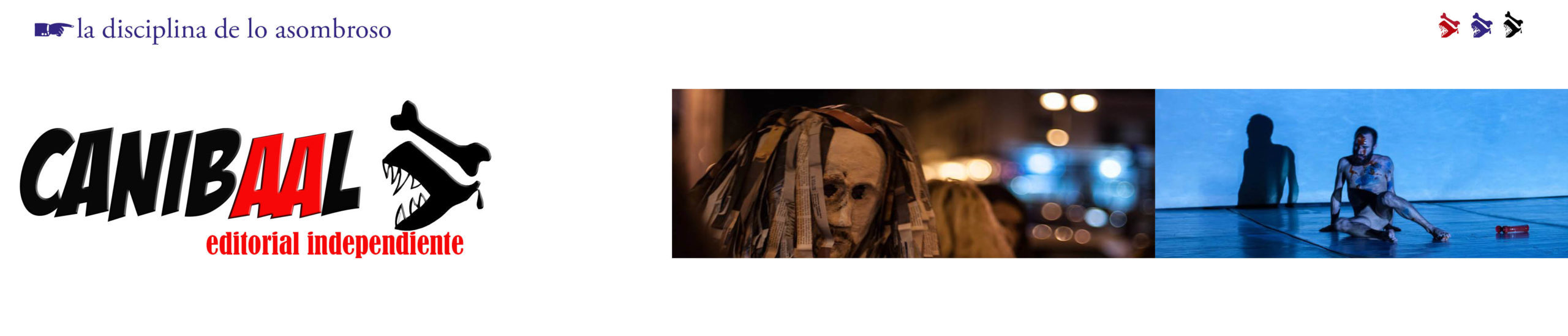Mi vecina. Por Luz Salta

La vecina Crowickz es la mejor vecina del mundo. No es por favoritismo, se los juro. Pero es que hace todo, todo absolutamente bien. Desde doblar una remera hasta desarmar el motor de su golcito GTI. Es una mujer increíble. Independiente. Emprendedora. Amo que venga a comer y quiera convencer a mi mamá de empezar un proyecto juntas. Amo que meriende con nosotros y traiga su comida. Amo que me salude por la ventana de la cocina, mientras la veo en una llamada o usando la computadora. Vive sola desde que su único hijo terminó la universidad y me viene a visitar de vez en cuando. Ella dice que soy la mejor hermana de los cinco. Que en mí ve potencial en cualquier carrera que elija. Una vez le confesé un secreto. «Me gustaría estudiar algo relacionado con el arte». Y sus ojos. Grandes, lindos, buenos. Sus ojos me miraron y me sonrieron con felicidad. «Me encanta» dijo. De verdad lo dijo.
—¿Pero a vos te parece? —soltó la otra vecina.
Y con otra vecina me refiero a Valezbur. Está confirmadísimo: Valezbur es la peor vecina del mundo. Vive del otro lado. Nuestros patios chocan. Y me obligan a verla todas las mañanas.
—Es una nena, ¿cómo la va a hacer trabajar así? —soltó Valezbur. En una mano tenía el té que le había preparado mi mamá.
—Le paga —respondió mi mamá.
—Es trabajo precarizado. Le paga porque sabe que es una nena que no conoce lo que son los derechos laborales. ¿Quién se cree que es? ¿Que por estar siempre en trajezuli y peinadita puede esclavizar a los hijos de los vecinos? Amanda, si yo fuera vos, no dejaría que toque a mis nenes ¡ni en pedo! —Valezbur me miraba con lástima. Y yo a ella— Aparte es tan chiquita. Tan nena. ¿Cómo le vas a pedir que te corte el pasto a cambio de unas moneditas? ¡Es una locura!
Así fue como Valezbur convenció a mi mamá de que nunca más me permitiera trabajar para la señorita Crowickz. Al principio me pareció bien pero después, cuando ya no tenía más ahorros, me sentí hundida. La señorita Crowickz creía en el esfuerzo. Valezbur no. Y aunque fueran moneditas para ellas, para mí era mucho más.
Varios meses más tarde, en mi cumpleaños, Valezbur apareció con sus siete chicos. Entre ellos se llevaron casi toda la comida de mi fiesta. Se olvidaron de mi regalo («Llega en unos días, querida») y uno de ellos se hizo pis sobre el sillón. Mi mamá salió corriendo a lavarlo. Todo parecía patético (como si fuera poco, Valezbur tiene hijos aburridísimos y molestos como ella) hasta que apareció la señorita Crowickz con un regalo envuelto en una cajita.
—Feliz cumpleaños, linda —me dijo.
Cuando lo abrí, sentí un amor gigante por la señorita Crowickz. ¡Acuarelas! Y un lienzo grande y gordo, para poder hacer dibujos hasta aburrirme. Salté para abrazarla y agradecerle. Se había acordado de mi sueño. Se había acordado de mis palabras.
Pero la felicidad no duró mucho. Cuando fuimos a cantar el «Feliz Cumpleaños», mis acuarelas habían desaparecido. Nadie las podía encontrar por ningún lado. La señorita Crowickz me prometió que me regalaría otro pero enseguida Valezbur saltó diciendo que era una fanfarrona, que hacía quedar mal a sus vecinos, los pobres. Seguimos buscando hasta una semana después, cuando por fin encontré mis acuarelas. Estaban en el tacho de basura de Valezbur. Rotas, gastadas y mezcladas. Después de eso, me quedé quince minutos bajo la lluvia de la ducha, agarrada a mis piernas.
Al mes siguiente Crowickz anunció que se iría. Se mudaría a otro país. Uno mucho mejor, donde podría descansar y disfrutar la vida. Yo la miré a los ojos y le pedí que no se vaya. Ella me dio un beso en la frente y prometió que me vendría a visitar. A mí. Porque me quería.
Pude convencer a la señorita Crowickz de que hablara con mi mamá sobre el tema de mudarse. «Yo te ayudo con los pasajes y la estadía» le prometió. Pero mi mamá se negó. Al principio dudó y yo me sentí llena de esperanza. Luego fue un no rotundo. «Tenés que entenderla» me dijo la señorita Crowickz. «A veces la gente se aferra mucho a sus raíces». No sé de qué raíces estaba hablando pero yo deseé que ella también las tuviera, así se quedaría conmigo.
Esas últimas semanas, cuando veía cómo empacaba y su casa empezaba a perder color, Valezbur venía y no paraba de decir que Crowickz era una mierda. Una mierda de persona porque se iba del país y cerraría su empresa. Dejaría sin empleo a quince personas. «Ella debería quedarse y proveerle trabajo a todos ellos, esas familias van a pasar hambre por su culpa». Cuando le quise explicar que la señorita Crowickz ya había conseguido un empleo para cada uno de sus trabajadores, Valezbur me dijo: «La vecinita te está lavando mucho la cabeza me parece. Amanda, no dejes que se junte tanto».
Un día, el último día, vi cómo la señorita Crowickz metía su valija en el baúl del taxi. Su hijo venía a despedirla. Él era alto y fuerte. Siempre con una camisa y corbata, tan igual a ella. Se dieron un abrazo y se rieron de chistes que seguro tardaría en entender. Escuché entre las sombras que él le prometía que iría a visitarla, que Suiza era un lugar muy hermoso. Enseguida busqué la distancia entre Suiza y mi país. Y me dolió mucho.
Soñé despierta en ser la hija de la señorita Crowickz. Su única hija. Linda, buena, educada. Con un título universitario y una mamá como ella. Sería la persona más, más feliz del mundo. Apoyé las manos sobre la ventana y la vi entrar al taxi. Ella me vio con sus lindos ojos de almendra y me lanzó un beso que yo procuré guardar adentro mío.
Y cuando se fue, me puse a pensar que la señorita Crowickz viviría mejor. Mucho mejor. Y que yo iba a buscarla, iba a seguir sus pasos.
Pero apenas llegó la noche, y la cena estaba servida, Valezbur apareció en casa. Con una valija y seis chicos. El que faltaba había sido internado porque se cayó de las escaleras mientras Valezbur dormía la siesta. Los vi pasar por el hall, con los ojos llorosos y llenos de mocos, con las mismas intenciones de siempre. Las mismas de siempre.
Valezbur le pidió a mi mamá si podía vivir con nosotros y ella le dijo que sí.

Luz Saltalamacchia nació en Argentina, Buenos Aires. Ligada a la literatura desde temprana edad, realizó cursos de narrativa y talleres literarios. A nivel universitario, Licenciatura en Artes de Escritura.
Tiene una vasta colección de cuentos publicados. Su primer obra fue “Dión” (Universo de Letra, 2018).