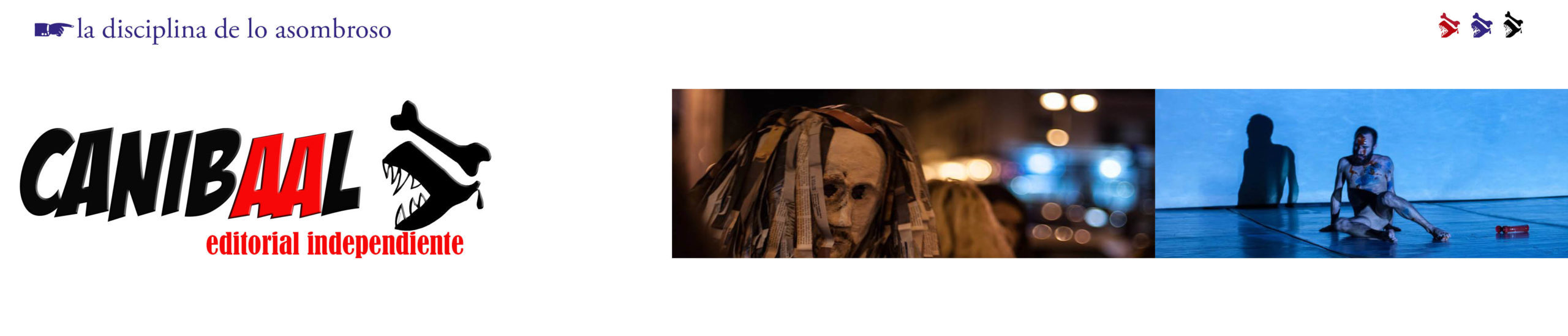Lautréamont. Lo imaginario como fuerza transfiguradora. Por Juan Jacobo Melo

I
En los dominios de la creación todo espíritu iluminado no se concibe sino por una sensibilidad enfermiza unida a un refinamiento telúrico, casi sobrenatural. Su ente sensible -aparte de excelso- cuanto más perturbado tórnase más agudo y penetrante. Nada explica mejor aquello como Isidore Ducasse, el conde de Lautréamont. Aunque su figura no aparece como la de un individuo de altas prendas provisto de redingote, bastón y chistera, lleva impreso en su estirpe ese garbo y donaire de quien encuentra su expresión en las palabras como un medio emancipador de los sentidos. Tal es su sello particular, la heráldica intangible, pues su cuño aristocrático no es de clase sino de espíritu.
Sereno, solitario, errabundo, con la mirada volcada hacia adentro, deambulará entre sombras por las calles de París en calidad de paseante anónimo. Ante la exterioridad del medio es solo el estudiante impúber, el inmigrante montevideano cuyo lugar de residencia es la habitación de un modesto hotelucho de la calle Faubourg-Montmartre. Bajo la bruma escarlata del crepúsculo parisino, entre candiles de gas cuyas luces iluminan las calles con tétrico esplendor, los días en su recámara del hotel anochecen prematuramente. El cuarto del conde es un laberinto de cuatro paredes y guarda las dimensiones de una habitación kafkiana. Hermético y obscuro, con olor a humedad y encierro no posee más menaje que una cama desvencijada, la mesa de nogal dispuesta en el centro y un piano alquilado -su más preciada prenda- que toma sitio a un extremo de la habitación. “En ese cuarto pequeño, ahogado de sí mismo -a decir de Gómez de la Serna- Ducasse fragua la refutación elocuente, sino la más fundamental, la refutación magnífica y gratuita del mundo y de Dios”. En suma, la de un ser que a través de su universo sígnico se alza en rebelión contra lo humano y divino. Desde esa buhardilla cochambrosa, sombría nada le impide calumniar al hombre, execrar a Dios; pues al hallarse al margen de todo goza de la plena libertad de juzgarlo todo, aún a riesgo de terminar siendo un proscrito. Y, Ducasse, en efecto que lo es: un egregio proscrito, incluso después de muerto.
II
Tras la publicación de “Los Cantos de Maldoror” en 1869 –texto que será prohibido el mismo año por el Ministerio del Interior francés, junto a otros como “Madame Bovary” de Flaubert y “Las Flores del Mal” de Baudelaire- le seguirá un prolongado silencio que tomará décadas. Nadie se ocupará de su obra, los pocos lectores decimonónicos la encontrarán abominable, vesánica, estrambótica. De ello dan fe las palabras del poeta Darío acerca de Lautréamont:
Los clamores del teófobo ponen espanto en quien los escucha. Si yo llevase a mi musa cerca del lugar en donde el loco está enjaulado vociferando al viento, le taparía los oídos.

Y León Bloy sentencia con exagerado acento:
“Ducasse es el autor de un libro monstruoso, insensato, negro y devorador…un ente en ruinas.”
Si bien su obra años más tarde será pontificada por las vanguardias y los movimientos surrealistas, en el siglo XX encontrará conspicuos detractores de la magnitud de Malraux, Sartre o Camus, quienes desde un enfoque racional tomarán distancia respecto a la producción del montevideano. Aunque dichas posturas de la intelectualidad de Occidente, lejos de condenar la obra de Lautréamont, acrecientan su imagen mítica como un creador iluminado por las fuerzas de lo irracional. Pues, adviértase que Ducasse no es la encarnación de un ser “en ruinas” que asiste a su propio derrumbamiento, ni el drama de un hombre enajenado por su propia obra, sino el anuncio de un espíritu exento de ataduras. Bajo los escombros de lo infrahumano edifica sus obsesiones y las embellece. No de otra forma adquieren vigor sus cantos, por los que el autor se interna sin transición alguna en los parajes de lo desconocido.
III
La puerta que se abre hacia su interior parte a fundirse en un cosmos de imágenes multiformes, sugestivas como provocadoras. Se comprueba lo expuesto al inicio del primer canto, en el que Lautréamont -movido por un afán mimético de adoptar “la risa de los otros”- desgárrase los pliegues bucales con la hoja de una navaja. Si bien el acto de automutilación no obtiene el efecto esperado, dichas hendiduras jamás guardarán parentesco con la risa de los hombres. En ello reside la iconoclastia ducassiana cuya carga expresiva transgrede los límites de la razón y los sentidos.

Bajo esa atmósfera delirante aparece configurada la faz de un ser impetuoso con ansias de aniquilamiento y no por ello menos vital: Maldoror. El ente que sucumbe y, a su vez, se refocila, quien busca por todos los medios denigrar al “Creador”. Arrancado de su universo subterráneo, acuoso, es gloria y abismo, apoteosis y desgarramiento.La blasfemia es su religión. Apóstata, jeremíaco, homicida, taciturno y cruel su naturaleza se confunde en una simbiosis donde el goce es al llanto como la sangre a la penumbra. Más que una entidad mórbida o demoníaca se revela como un espíritu cuya fuerza encuentra su expresión en los impulsos primitivos de la instintividad humana, tanto más irracional cuanto más seductora y poética. Pues, si bien Maldoror pondera el crimen y acoge con beneplácito todas las variantes de la crueldad, su universo expresivo no pierde esa dimensión metafórica donde lo hórrido y esperpéntico van íntimamente ligados al sentido de lo mágico y bello. Bajo su retícula bifronte, en la medida en que repudia al ser humano como a Dios y hunde sus raíces en la animalidad, exalta -a su vez- la naturaleza hasta el paroxismo bajo un tono lírico y majestuoso; tal como se advierte en su apología al “viejo océano” en el que Maldororlo describe como “un inmenso cardenal aplicado sobre el cuerpo de la tierra, proporcionalmente semejante a esas señales amoratadas que se ven en el torso magullado de los grumetes.” Por ello, lejos de ser un “ángel caído”, Maldoror es un cruce de íncubo y poeta, una criatura desolada pero ungida de una sed de absoluto, capaz de perpetrar los actos más truculentos pero también de erigirlos en expresiones nutridas de excelsitud y belleza. De allí que “el ámbito del mal”-en la obra ducassiana- no puede entenderse desde una perspectiva axiológica o con arreglo a un enfoque racional, sino como fenómeno estético y fuente de vitalidad creadora. Pues, aunque en la textura de los cantos, “el mal” no aparece sino bajo la fisonomía de lo anómalo y perverso, es allí precisamente donde Lautréamont traza un horizonte expresivo que se sitúa en linderos inexplorados, fuera de todo ámbito convencional y no por ello menos profundo y enérgico.
La concepción de metáforas, quiasmos y analogías insólitas seguidas de un lenguaje sutil e impetuoso, le permite alcanzar una escala estética cuyas categorías -que van de lo sublime a lo grotesco- se revelan en paradójicos contrastes: Hombre-Creador, divinidad-animalidad, armonía-caos, realidad-imaginación; pares y opuestos en que el orden de las percepciones se invierte. Así, pues, el “Creador” -la antinomia del personaje lautreamoniano- lejos de ser una entidad celestial o impoluta, pletórica de benevolencia, lleva consigo el germen de la abyección. Envuelto entre frazadas sórdidas se erige sobre un trono repujado en oro y excremento. Bajo su férula, nada lo divierte sino el suplicio que inflige hacia los hombres. Pese a su poder, es un dios vulnerable, esperpéntico, sujeto de mofa y escarnio en la constelación faunística de Maldoror; allí donde la animalidad se impone a todo trance sobre lo divino. Reptiles, mamíferos, batracios desfilan de cara ante el “Ser Supremo” en procesión sardónica e hilarante de imprecaciones y agravios, en la que el hombre -a guisa de sacramento excrementicio- finalmente hará sus deposiciones sobre “la augusta faz de la Providencia”. Aquello más que una representación sacrílega o escatológica adquiere un matiz relevante desde la transmutación de los sentidos; no solo por la contumacia verbal ante lo presuntamente sagrado sino por la ruptura creadora de la imaginación que se alza contra los preceptos racionales de lo establecido; más aún si actúa como respuesta frente a lo que Ducasse denomina “el gran objeto exterior”, en referencia a la noción de realidad: aquel mundo aparentemente ordenado, en armonía cuya lógica se asienta sobre automatismos morales o religiosos y el hombre es solo una criatura pavloviana que actúa en función de estímulos y respuestas. A su influjo, nada se ajusta mejor como aquella fórmula de Hegel en la que “todo cuanto sea real es racional y todo lo racional, real”. Pero desde la “lógica” ducassiana dicha premisa no procede sino como su antítesis, cuyo sentido opuesto se explica allí donde lo irreal es racional y lo irracional, real.
Quizá por ello, el universo de Lautréamont se abre a otros planos de entendimiento y extensiones de la percepción. Desde el ámbito de lo imaginario sacude y trastoca “lo puramente objetivo”. La imaginación es algo más que un recurso literario, actúa como fuerza transfiguradora de la realidad. Baila como un saltimbanqui suspendido en la cuerda floja de la cordura. Los dominios de la “razón práctica” ceden o terminan allí donde comienza el reino mutable de Maldoror, cuya naturaleza oceánica adopta las formas más inverosímiles, sea bajo el aspecto de un tiburón antropomorfo dotado de extremidades, o como el pulpo de “mirada de seda” provisto de ocho ventosas que se alza en encarnizada lucha contra el “Creador”. Revuelta no solo de lo imaginario ante lo divino, sino de una realidad transmutada sobre otra aparentemente real.
IV
Pero a la mutación de los seres le sigue también la de los signos. Más allá del valor polisémico o multivalente que encierran cada una de sus expresiones; en cada texto, detrás de cada palabra subyace un cosmos que nunca termina de ser explorado. El universo sígnico de Lautréamont es tan ambiguo como diáfano, tan variable como profundo e impredecible en su dimensión estética que empuja a su personaje -cuando alude a la poesía- a concebir impresiones tangibles desde el ámbito de lo intangible: “Tocaréis con vuestras manos ramas ascendentes de aorta y cápsulas suprarrenales y, además, sentimientos”. Signos traídos al azar que invocan lo insólito donde las palabras mutan y los significados se alteran y multiplican, como “el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección”. Premisa ducassiana que expande los sentidos y deriva a un firmamento de interpretaciones. Para los dadaístas “la fórmula alquímica del nuevo arte”; según André Breton “un principio de metamorfosis perpetuo”; desde el psicoanálisis existencial “el elaborado producto del inconsciente”, o en palabras de Merleau-Ponty “la experiencia de un mundo salvaje.”
Sea de ello lo que fuere, como un largo vestíbulo que se extiende en forma serpenteante, entre grutas abiertas a paisajes inhóspitos y peñascos que conducen a lo desconocido, el horizonte fáctico que evoca Ducasse no solo modifica la relación del hombre con “el mundo de los objetos y las ideas”, sino de las palabras en su incesante búsqueda por transgredir la realidad en pos de lo inaudito.

Juan Jacobo Melo Fierro Escritor, crítico y ensayista ecuatoriano (Quito, 1973). Magíster en Literatura Hispanoamericana. Algunos de sus trabajos ensayísticos han sido publicados en distintas revistas literarias tanto en Ecuador como en España, Chile, Argentina y México. Ha obtenido importantes reconocimientos a nivel internacional como el Premio de Ensayo “Limaclara” en la república de Argentina, Premio al Mérito Internacional, Ministerio de Cultura del Ecuador, Jurado Internacional “Ana María Agüero Melnyczuk”, Buenos Aires.- Argentina, Premio “Letras de Iberoamérica 2017”, Ciudad de México. Parte de su obra ha sido traducida a los idiomas inglés y francés.