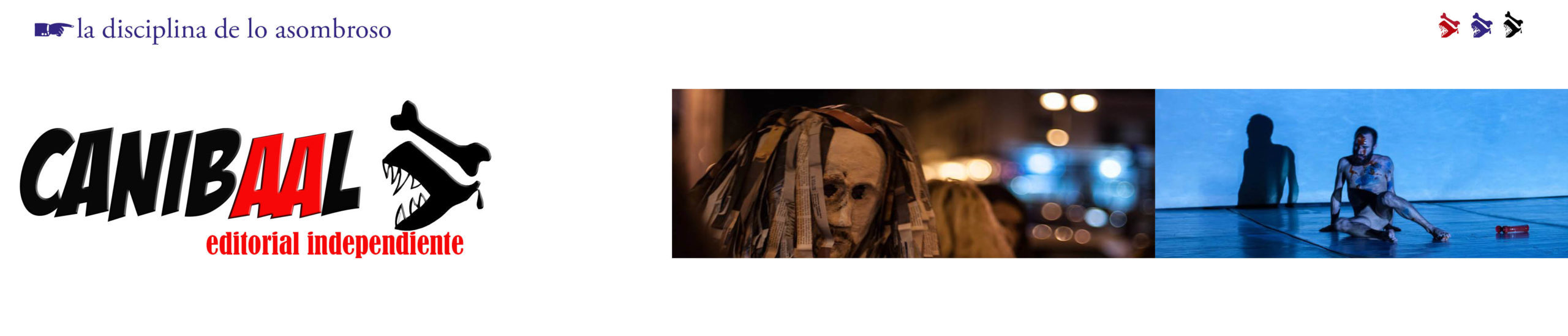Escombros de luna. Por Natalia Martínez Alcalde

Reventó la luna, sus escombros forraron el techo de mi casa, mancharon las ventanas, mataron el césped y los rosales del patio. Todo se marchitó. El frío se volvió más atroz, los días mucho más cortos, los años bastante más largos y desaparecieron las estaciones. Se apagó la vida. Ahora, la oscuridad de la noche espeluzna, alzas la mano delante de tu cara y ya no ves su silueta. Sin esa esfera de azogue, no hay más que ruidos, suplicas, rasponazos, chillidos. Lloran los que ya no tienen cuerpo. Ella les servía de consuelo. La Luna era madre de las almas perdidas, la farola que alumbraba el camino ondulado y peñascoso que lleva a la redención; sin ella, los sin cuerpo están desprotegidos, no tienen cómo guiarse, se han quedado aquí y son cada vez más los que hablan… los que nos hablan.
Andrés levanta el mentón, le da un trago a su agua de horchata amarillenta. Han pasado dos horas y media de luz, y el sol ya comienza a esconderse detrás de los picos de la Sierra Madre Oriental. Desde la barra de azulejo blanco, el mesero alza las cejas, sacude la cabeza, me habla sin palabras, yo entiendo, le digo que sí. Tenemos poco tiempo, hay que pagar y marcharnos, meternos en casa, encender la calefacción antes de que el frío se extienda junto con la niebla y poner las lámparas de gas en el jardín. De noche, las almas de los perdidos se reúnen en torno a la luz, son mosquitos desesperados que zumban alrededor de un foco. Por eso apagamos todo y dejamos los candiles viejos encendidos lo más lejos posible, para que chillen allá, para que nos dejen dormir.
Los atardeceres son cortísimos. El sol baja deprisa, como huyendo, pero mi esposo ni se inmuta. Él solo bebe.
—Hay que irnos —insisto—, vámonos.
—Ya no me acuerdo de cómo era antes —dice.
Sus palabras me saben a azufre, pero me las trago. Claro que te acuerdas, ¿cómo puedes no acordarte?, quiero gritarle, sacudirlo por los hombros y suplicarle una mirada. Todo era mejor, los días duraban 24 horas, la tierra era fértil, el otoño ámbar y la primavera rosa. Había mareas y peces en el mar. Las farmacias vendían los medicamentos que Andrés necesita para calmar el dolor, para que no se le inflamen los dedos de las manos y los pies. Sin las pastillas, los ataques son frecuentes, cristales que se acumulan en su sangre y cortan por dentro. Duele, se queja, pero no tiene que decirlo porque yo veo el dolor en su cara, en sus cejas gachas, en sus ojos rojos.
La noche nos acecha; el airecillo nocturno se me cuela, intruso, por las fosas nasales, los oídos y la boca, me seca los ojos. Quiero llorar, pero no tengo lágrimas. Suplico, hay que irnos. Andrés no me mira, da otro trago a su agua de horchata y yo acaricio sus mejillas pálidas con la yema de los dedos; se afeitó ayer y comienza a asomarse su barba. Con la punta de mi nariz palpo la lija que es su piel. Lo sabe él y lo sé yo, cada minuto cuenta. Gira su rostro flaco y sus labios se ensamblan entre los míos. En sus besos lánguidos aún encuentro restos vida, del chispazo de pasión que hubo en el almacén del hotel en el que solíamos escondernos para fundirnos. Shhh, no hagas ruido, me tapaba la boca y yo me tragaba los gemidos, dispuesta a todo con tal de sentir su cuerpo contra el mío.
A los dos meses el gerente nos halló a medio vestir en la alacena de la cocina y nos despidió ipso facto. En la calle reímos y nos abrazamos, fuimos dos niños traviesos que se habían salido con la suya. Como era normal, lo único que nos mantenía trabajando era el sueldo. Es que el hotel era feo, viejo; el hall de cinco metros cuadrados no tenía más que dos sillones rojos de terciopelo y el muro detrás de la recepción se adornaba con una pintura inexperta del coliseo rodeado por palmeras. ¿Hay palmeras con cocos cerca del Anfiteatro Flavio? Sigo sin saberlo, nunca he ido, ni iré, pero da igual, porque todas las palmeras están marchitas. En fin, el edificio era más alto que angosto y no tenía ascensor. Cargar con el equipaje de los huéspedes escaleras arriba solía ser un martirio, llegabas a las habitaciones después de haber luchado contra la fuerza de gravedad y ellos ni las gracias. Te indicaban con una seña dónde dejar los bolsos y, si bien te iba, soltaban una o dos monedas de diez pesos. Yo apretaba la boca en una sonrisa forzada. Así era eso de la hospitalidad, no importaba qué tan asqueroso fuese el huésped, había que sonreírle, aunque por dentro le desearas una muerte lenta y punzante. ¿Cuántos de ellos no están muertos ya? Somos pocos los que seguimos vivos.
—¿Qué caso tiene seguir viviendo así? —pregunta Andrés.
—Esto de vida no tiene nada, pero ellos sufren más que nosotros.
—Eso no lo sabes, no sabes lo que sienten, no lo sabrás hasta que no seas uno de ellos —habla con la mirada estacionada entre las cumbres de la cordillera—. Sin cuerpo no tiene por qué doler, no así. —Levanta la mano para mostrarme sus dedos hinchados, rojos, deformes, que apenas puede doblar a medias.
El mesero me entrega una hoja cortada por la mitad, ha escrito con bolígrafo azul el precio del agua que se ha tomado Andrés: 15 pesos. Suelto una risita sarcástica, hacía meses que no veía una cuenta.
El sol se agacha más, le cede paso a la tupida oscuridad y a la niebla que, con cada segundo, se vuelve más viscosa. La angustia se me clava como aguijones de avispa en el intestino. Nos tenemos que ir, suplico. El frío me reseca la garganta robándome las palabras. Meto la mano en la bolsa del pantalón y saco el dinero para dejarlo sobre el recibo maltrecho. El mesero lo recoge y corre, cierra con prisa la cortina metálica de su pequeño local; no nos dice que debemos marcharnos, él piensa en salvarse, en que no tiene tiempo para esto y nosotros tampoco. Sin embargo, Andrés se mantiene ahí, indiferente y enajenado.
—Cata, vete tú, yo me quedo. —Niego con la cabeza, quiero llevármelo a rastas, pero el frío me arrebata el brío, me paraliza.
—¿Por qué me estás haciendo esto? —consigo decir y él, entonces, me mira, son ojos de hartazgo— ¿Por qué quieres dejarme?
—Esto… —se pellizca la piel del brazo— duele. El cuerpo me duele. Me cansé ya, me he cansado de buscar una manera de escaparme del hoyo en el que estamos metidos. Solo hay una salida.
—¿Dejar que la niebla te coma? —Y él asiente. —Hay formas menos dolorosas.
—No puede doler más de lo que ya duele, Cata.
Lo entiendo: está convencido. Su mentón es un ángulo recto, pestañea lento, sujetando con los dedos hinchados el plástico de la silla. No hay más que hacer, no puedo obligarlo a venir a casa y dormir las míseras dos horas de noche con sus piernas enlazadas con las mías. Debo huir, pero quiero aprovechar hasta el último respiro que me resta a su lado. Le beso los párpados. Andrés suspira con los labios entreabiertos, su aliento cálido se estrella contra mi cuello.
—Adiós —le digo al oído.
Huyo envuelta por la niebla pegajosa que me impide ir aprisa. La noche cae, se derrumba inhumana sobre nuestras cabezas, la oscuridad penetrante cubre con su manto cegador cada ranura de este pueblo. Enciendo el coche. El motor riñe, tiene frío, no quiere encenderse, pero después de dos reproches cede. Acelero, las luces traseras me permiten divisar la figura de Andrés, permanece rígido en la misma posición contemplativa, observando los picos de la cordillera. Aunque no me escucha me despido de él, le digo que lo amaré siempre, que lo invocaré cada noche, que dejaré encendida la luz de la habitación hasta distinguir su voz entre los gritos de los perdidos. Adiós, Andrés. Lo dejo atrás. Lo imagino siendo ceñido por la bruma, con las fosas nasales y el esófago anegados por el frío. Acelero, queda poco tiempo y tengo que llegar a casa, encender la calefacción, resguardarme y dormir, intentar dormir sin él.
Los faros del coche esclarecen el camino de tierra y escombros, las piedrecillas, el polvo gris y los gruesos troncos de pinos secos. Acelero más. Salto sobre mi asiento, una, dos, tres veces. Presiono aún más el pedal. El coche se abre paso entre la opacidad, bota, iracundo, sobre los restos de luna. Estoy a dos calles. ¿Andrés sigues vivo?, le pregunto en voz alta, pero no vale la pena, no habrá respuesta.
Apago el vehículo delante de nuestra casa. Bajo los hombros. Mirando el cobertizo comprendo que esa casa ya no es nuestra. Me he quedado sola. La única voz viva que surtirá sus muros de madera será la mía; yo, a solas, sin nadie con quién hablar, nadie a quién abrazar, una casa conquistada por el fantasma de lo que alguna vez fuimos, plagada de visiones del pasado e invadida por el desaliento de un futuro imposible. ¿Qué caso tiene vivir así? La pregunta de Andrés truena en mi cabeza. Ninguno. No tiene ningún caso.
Decido no entrar a esa casa que ya no es nuestra, y abro la puerta del coche y me derrumbo sobre el barro húmedo, entre la neblina y permito que me envuelva el frío. No lucho, imito a Andrés, me quedo ahí. Observo los picos de la Sierra Madre Oriental, mientras consiento que el frío me trague hasta sacarme el alma del cuerpo. Me agito en movimientos convulsos de pies a cabeza. Creí que dolería más. Tiemblo y tiemblo. De pronto, los espasmos cesan: ya no siento el frío abrazador ni tampoco el tacto severo de la niebla que lo circunda todo, ya no veo las líneas que trazan las cumbres de la cordillera, ni tampoco escucho el leve silbido del coche. No hay, no escucho, no siento; no hay tacto, ni sensación térmica, no hay ruido, ni siquiera oigo el llanto de los perdidos. ¿Dónde están?, pregunto. Quiero hablar con alguien. ¿Estoy sola? Intento gritar. ¿Grito? La oscuridad no solamente pertenece a la vista; se me han apagado todos los sentidos.
De pronto, veo algo. Es una lucecilla amarilla que flota como libélula entre la niebla. La luz me atrae como imán a un metal, disipa los restos de la oscuridad desmedida y me restituye la vista. Percibo cinco dedos voluminosos sosteniendo la manija de la linterna. Es una linterna de gas. Es nuestra linterna de gas. Es él, sigue vivo.
Andrés posa la linterna en la esquina del jardín, lo más lejos posible de nuestra habitación. Le da la espalda al fulgor amarillo. Corre de vuelta a casa.

Natalia M. Alcalde (Guanajuato, México, 1992) Licenciada en Lenguas Modernas y Gestión Cultural en la Universidad Anáhuac México Norte y en Estudios de Museos en la Universidad de Ámsterdam. Ha participado en distintos centros culturales y educativos como gestora cultural, entre ellos la Fundación Juan March, la Institución Libre de Enseñanza y Le Gallerie degli Uffizi, en Florencia.Es autora de la novela negra Delirio, publicada por Editorial Cuadernos del Laberinto en 2022. Actualmente escribe relatos de forma periódica para distintas revistas literarias de México y España. Cuenta con artículos de investigación publicados en Ágora, Colegio de México (COLMEX), Uffizi Magazine y Double Clic de la Fundación Juan March. En España, recientemente, ha participado en la antología de relatos Archipiélago 988.