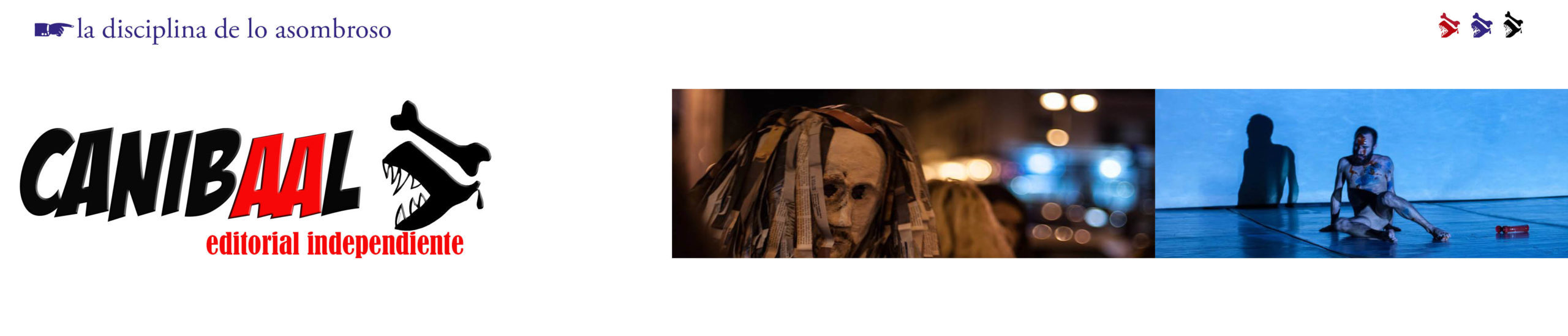«Alcoholismo, dandismo, diletantismo y bartlebysmo: a propósito de Michi» Pablo Miravet Bergón

Extractaré, reordenándolos a mi antojo, algunos fragmentos de esa entrevista y omitiré deliberadamente cualquier referencia a Juan Luis y, particularmente, a Leopoldo María, figura que reclama una reflexión aparte; como sea, nunca me ha interesado lo más mínimo el personaje, a pesar de que he leído casi toda su obra primera –muy buena, todo sea dicho (Poesía 1970-1985, Visor)– y una meticulosa biografía –concretamente, El contorno del abismo. Vida y leyenda de Leopoldo María Panero, de J. Benito Fernández–. No he tenido paciencia con sus adoradores y paseadores, gentes que, por lo general, no quisieron ver la progresiva merma de la calidad de su obra. Pero vayamos a aquella última entrevista a Michi. Preguntado por España –y, más específicamente, sobre si, como dijo el pequeño general, todo había quedado «atado y bien atado»–, el menor de los Panero respondió: «Si, [Franco] sabía lo que hablaba porque conocía al pueblo español. Para estar cuarenta años gobernando hace falta, aparte de policía y ejército, saber cómo funciona este pueblo. Este pueblo es una mierda, no nos engañemos». Y continuó, virando en un momento dado hacia el territorio de la así llamada cultura: «[…] este país es despiadado. Y para nada, porque se puede ser despiadado como Robespierre. Pero no, es despiadado por incultura y por falta de sensibilidad, y lo demás son máscaras y caretas, como Almodóvar y tantos otros. Almodóvar es muy paradigmático porque lo ves ahora y no es nada; son chistes de revista del Paralelo, la misma “movida” no es nada. Lo cual te demuestra que en este país si tiras una piedra a un escaparate ya eres Bakunin»; «[…] mientras este país no vea la luz y no libere sus fantasmas de hipocresía, no lea más y no sea más culto de verdad, nada cambiará». Corolario: «Es un país disparatado… disparatado». En aquella entrevista, Michi admitía sin dramatismo su alcoholismo pretérito y su condición de escritor sin libros, su bartlebysmo («me dan muchísima pereza los libros»), y habló también sobre la política y los políticos: «Yo sigo votando a la izquierda, entre comillas, que hay en España. Y he sido militante del partido socialista, si eso es izquierda, que ahora lo dudo. Pero claro, hablar en este país de política suena dantesco […]. De Aznar mis referencias son inexistentes, lo mejor que puede hacer es irse y desaparecer para siempre. Es un señor de estos que da la burocracia española de provincias, y da muchísimos: inspectores de hacienda, registradores, funcionarios, y cuyo resultado es siempre lamentable. Y no es que Zapatero me parezca un rey en Polonia, sino que Aznar me parece lamentable, todo eso que ha hecho con los americanos es de juicio de Nuremberg»; «No va a seguir Aznar, pero ahí deja a Rajoy». Michi vertió asimismo algunas consideraciones sobre el suicidio en general y sobre los intentos de suicidio –a su ver, postizos– de su hermano Juan Luis en particular: «He leído mucho sobre el suicidio. Y más aún, quise editar una colección de libros que era bonita: escritores, actores y pintores suicidas; que su biografía fuera la mitad del libro y la otra mitad su obra. La colección se titulaba “El Dios salvaje”, que es como llamaban los aztecas al Dios del suicidio, que no lo elegían. Me miraron todo rarísimo. “¡Cómo vas a hacer una colección de muertos y de suicidas!” ¡Y esto me lo decían en un país como éste, donde les encanta! Yo miro el suicidio de una forma muy diferente a la de mis hermanos». No, el suicidio no era, para Michi, algo ajeno y lejano, no era una cosa remota: «[…] es un asunto que hay que afrontar con absoluta sinceridad y frialdad. Si yo tuviera que estar así dos años, yo no vivo […]. La vida no es ni de lejos tan hermosa como para vivir de su retórica y de buenos sentimientos». Las razones de su opinión sobre los intentos de suicidio de su hermano Juan Luis: «Porque lo son [postizos]; uno no se suicida quemando sus poemas y luego resulta que lo que había quemado era una copia y había dejado bien guardado el original. O tomándose dos tubos de Optalidón. Si uno quiere suicidarse, lo tiene facilísimo: abres la ventana, te tiras y no te salva ni la caridad. Claro que si caes encima de un bar de putas o de una vieja […]». Preguntado, en fin, por esos días en los que envidiaba la locura porque de poco le servía la lucidez, Michi respondió: «Básicamente, lo mantengo. También hay gente idiota y feliz, pero ser lúcido no es un buen negocio, sobre todo en este país».

Aunque creo que Michi tenía motivos de sobra para acumular toneladas de amargura postalcohólica, me interesa señalar que la entrevista no es, ni mucho menos, el postrero derrame de bilis de un moribundo resentido y rencoroso que, a punto de ser liberado de la existencia –«la incomprensible carga», según la bella definición del poeta polaco Jaroslav Mischuk–, arremete contra todo y contra todos. No. Aparte de que hay mucho humor en las respuestas de Michi, lo reseñable es que, aun a las puertas de la muerte, se expidió con su acerado verbo –el de siempre: puro Michi– y con sus armas habituales, entre las que, por encima de cualquier otra, descollaba la lucidez, ese mal negocio, si bien en algunas de sus respuestas, especialmente en la primera, asomó el fantasma de la aflicción –la aflicción, importa precisarlo, no tiene nada que ver con la autocompasión–, una pesadumbre tal vez entibiada pero bien real:
–¿Tienes esperanzas de mejorar tu estado?
–No hay, no. Quizás todo se debe a que estoy un poco espeso y ahora busco culpables, pero también es verdad que lo estoy llevando con un mínimo de pudor porque podría exhibir la negrura de cómo se ha portado la gente conmigo en Madrid y en todas partes. Salvo para Enrique Vila-Matas y cuatro más, yo estoy muerto.
En mayo de 2004, un par de meses después de la muerte de Michi, Enrique Vila-Matas publicó en Letras libres un artículo en el que, además de desagraviar a su amigo –cierto cretino había escrito una estupidez sobre Michi poco tiempo antes– y de relatar su última visita al piso de la calle Ibiza 35 («No he visto, en el ámbito de los espacios habitados por mis amigos, una ruina mayor», escribió Vila-Matas, que en el remate de su artículo aludía a la «dignidad invencible» de Michi), sugería algunas claves explicativas de la gigantesca pereza etílica que le daban los libros al menor de los Panero.
Y bien, ya sabemos que Michi fue un dipsómano impenitente. Cabe ahora preguntarte si fue un dandy o un diletante. Ambas cosas, me parece; daré un rodeo para tratar de explicarme. El 17 de octubre de 1861, Balzac escribió este aserto en Le Figaro: «Uno no se hace Brummell. Lo es o no lo es». Lo consigna Jean-Yves Jouannais en Artistas sin obra, y agrega, a propósito de Félicien Marboeuf, el más grande de los escritores que nunca escribieron, que «solo el ennui, el esprit, la elegancia hacían al dandy (…). Félicien Marboeuf supo muy pronto que él poseía todas esas cualidades. Insatisfecho a pesar de todo, intentó saber si además poseía genio, y en particular para las Letras». Vila-Matas escribió en su artículo de Letras libres que «Michi tenía aburrimiento (ennui, dicen los franceses), lo tuvo casi toda su vida. Bebía para no aburrirse o tal vez para aburrirse más». Nunca trabajó en nada que pudiera ser nombrado con solemnidad en su biografía, decía Vila-Matas, pero «trabajó a fondo su propio aburrimiento, eso sí». El ennui es, en efecto, uno de los atributos del dandy –no es este el lugar para acometer una fatigante digresión sobre la ontología del dandy, asunto, por cierto, en absoluto pacífico–, y Michi lo tenía, pero hay un motivo adicional por el que Michi fue, a juicio de Vila-Matas, «un admirable dandy»: «No sólo protestaba Michi de la estructura repetitiva de la vida cotidiana, sino que también le irritaba la exigencia excesiva […] de que todos los demás hombres fueran sus iguales» (Vila-Matas, Ibíd).

La primera acepción del DRAE –conviene recordar que diletante procede del italiano dilettante, i. e., «el que se deleita»– define sumariamente al diletante como un «conocedor o aficionado a las artes». Con todo el respeto a los académicos de la RAE –esa recua de lunáticos ociosos–, pienso que, además de un amateur, el auténtico diletante es esa persona que, conocedora y practicante ocasional de un arte, atesora un talento especial que desperdicia gozosamente y que hace precisamente de esa dilapidación bataillesca un arte, su arte. Michi, escribió Vila-Matas, «se sabía de memoria la historia de la poesía, que contemplaba con una mirada que oscilaba entre la risa, el tedio y el desdén» –era, por tanto, un connaisseur–, y «curiosamente, escribía muy bien, pero no fue nunca un escritor» –poseía, pues, genio para las letras, pero no se tomó la molestia de saber si lo tenía, como Marboeuf–. Cuando murió, «los periódicos españoles lo han tratado de escritor, cuando fue o quiso ser –apostilló Vila-Matas– todo lo contrario».
Dandy y diletante, por lo tanto. Queda por elucidar la cuestión de por qué los libros le daban esa infinita pereza alcohólica a Michi. Aunque la respuesta está sugerida en los párrafos precedentes, su radical voluntad de no ser escritor se explica por la indecible hartura que le provocaba ser hijo, sobrino y hermano de poetas: «todos poetas, inició desde muy pequeño un alejamiento de la escritura, huyó de la poesía como de la peste» (Vila-Matas en Letras libres). Opino que tiene que ser un inmenso coñazo estar rodeado de «artistas-artistas», es decir, de esos seres humanos que no se conforman con ser, simplemente, artistas –condición que, por estupidez, desidia o ceguera, nos negamos a asumir para vivir como si el mundo fuera una representación perpetua contra la realidad deplorable que vivimos–, sino que ejercen las veinticuatro horas del día de artistas. Me parece que ha de ser verdaderamente insoportable, infinitamente agotador y odiosamente desgastante verse rodeado de «artistas-artistas» –me refiero, particularmente, a sus dos hermanos– durante tantos años. Hay, de hecho, un pasaje ya célebre de Después de tantos años que habla por sí solo: «El día que descubrí que mis dos hermanos eran pesadísimos … lo peor que tiene… me importa un bledo que escriban bien, mal, regular: lo peor que se puede ser en este mundo es coñazo».

Es, por tanto, muy comprensible que Michi iniciara desde muy pequeño su alejamiento de la escritura y, sobre todo, que tuviera el «gran sueño, siempre en clave muy irónica, de “dejar de ser un niño pobre salido de un cuento de Dickens” y casarse con una millonaria como Bárbara Hutton para divorciarse pronto de ella, y desde luego no tener que escribir» (Vila-Matas, Ibíd.). A propósito de la figura de Félix Feneón, Pascal Pia se preguntó cuántos autores que no tienen nada que decir producen cada año uno o varios libros nuevos. La requisitoria genérica de Pia cobra sentido cuando uno lee los cuarenta y un puntos de la propuesta de índice de las memorias de Michi –tituladas, significativamente, Confieso que he bebido–, unas memorias apenas escritas que, como no podía ser de otro modo, no vieron la luz. Sobre ese exposé habló Michi en 2002 para la revista Leer y manifestó su temor a publicar su autobiografía –lo que nos hace sospechar que, a diferencia de los autores a los que alude Pascal Pia, Michi tenía mucho que contar–. La misma revista dedicó un especial a Michi tras su muerte, el núm. 154 (julio-agosto, 2004). Junto a un puñado de textos inéditos del menor de los Panero, ese número de Leer recogía los testimonios de Eduardo Chamorro, Luis Eduardo Aute, Javier Mendoza, Cristina Alberdi y Asunción Santander, Benito Alique, Teresa Castellano, Mercedes Unzueta, Amparo Suárez Bárcena, José Luis Gutiérrez, Erasmo, Soledad Puértolas, Luis Antonio de Villena, Marta Moriarty, Pedro Trapiello y Vicente Molina Foix. De todos esos testimonios me pareció particularmente ilustrativo este pasaje del texto que escribió Luis Eduardo Aute: «Recuerdo noches con él y otros amigos “enzarzados” en discusiones imposibles, tan intensas como frívolas, tan tiernas como ácidas, pero siempre transgresoras, siempre disolventes. Michi, invariablemente, aportaba la reflexión más implacablemente cínica y desmitificadora, aunque nunca perversa. Por mucho que lo intentara, sus deseos de ser perverso fallaban en algún momento, porque su inteligencia se lo impedía».
Cuando leí este pasaje de Aute, me vino inmediatamente a la cabeza una frase de Bioy Casares; en una entrevista, creo recordar, el escritor argentino dijo que la maldad es la peor forma de la estupidez o algo parecido –tal vez Bioy dijo que la estupidez es la peor forma de la maldad; da igual: vale lo mismo–. Michi podía ser ácido, corrosivo, irónico, disolvente, mordaz, cínico y cáustico y beodo, pero no perverso –es decir, malvado– precisamente porque no era un estúpido, porque era muy inteligente. Y fue, además, un tipo transparente, es decir, alguien que decía y escribía a las claras lo que pensaba y que pensaba lo que decía y escribía, cosa que en este país delirante no se perdona.
Había, creo yo, algo de candor en esa falta de perversidad de Michi, un ser que no fue precisamente un modelo para nadie, que habitaba las regiones de la derrota, el alcohol y el aburrimiento, que decía que la vida no es más que un cúmulo de errores y que afirmaba con razón que solo los individuos muy imbéciles no están dispuestos a admitir que el ser humano es contradictorio e imperfecto –es evidente que el mundo está plagado de perfectos imbéciles o, mejor dicho, de imbéciles perfectos–. «Ácido candor» (título que, en principio, había pensado para este texto): tal vez no es una expresión muy afortunada para encabezar un texto sobre él, pero pienso que Michi no fue exactamente un «metafísico de la provocación» –así definió Walter Benjamin a Baudelaire en sus estudios sobre el París del XIX, y me temo que así podría definirse a Leopoldo María–, sino más bien un individuo que, aparte de ser muy inteligente y muy divertido, transmitía de forma no deliberada una suerte de vulnerabilidad existencial, de fragilidad, de… ¿candidez? No lo sé. A diferencia de tantos cretinos que pueblan el mundo, nunca eludió la verdad que enunció Scott Fitzgerald y que él evocó en la última entrevista: hay que saber que las cosas no tienen solución y, sin embargo, seguir luchando por ellas. Acaso por ello, Michi, el antipoeta cargado de ennui que huyó del estatus de escritor como de la peste, fue, paradójicamente, el más poeta de los Panero, siempre que se acepte la definición de poeta –una de tantas– que hace un tiempo le leí a Edgardo Dobry: «En la era moderna, poeta es, sobre todo, aquel que no aparta la mirada: que ve lo fundamental en lo que parece insignificante y que se atreve a mirar de frente lo que parece insoportable». Y lo que no tiene solución, cabría añadir.
«Recuerdo un texto bellísimo de Michi […] que se llamaba sencillamente “Michi”, donde él se veía a sí mismo como un niño pobre de Dickens mirando los escaparates de las pastelerías de Londres», escribió Vila-Matas en el tantas veces citado artículo de Letras libres. Ahí va «Bofetada», uno de los inéditos recopilados en el núm. 154 de la revista Leer en el verano de 2004, texto también muy bello.
«Bofetada» (por Michi Panero)
De que había otros mundos fuera de los estrechos límites de las murallas, unos muros húmedos de convento, persecuciones, odios, envidias entre visillos; cae ahora el murmullo de la lluvia sobre unos y otros, cae la nieve y se oscurece hasta el sonido de los pasos, las rituales campanadas –ahora ya casi sardónicas– de una catedral que, lo queramos o no ha sido la única pieza inmóvil de un tablero de ajedrez, húmedo y expectante, en donde yo, imperceptiblemente, iba sintiendo cómo sucumbían reyes, damas y espectadores; sin saberlo, sin pretensiones metafísicas, ni absurdas y cursis profecías, nos convertíamos en madera de un jardín de los cerezos desconocidos, moviéndonos perplejos y sonámbulos, como niños que lloran el final de un sueño, esperando, sin intuir que todas las historias tienen un único final, el malo, el que termina al borde de un barranco, o de un bosque –con palomar derruido– de encinas descuidadas, de castaños devastados, de viñas asaltadas por los hijos –o por ellos mismos– de los que ahora claman, cubriéndose de ceniza y caspa, por la eterna memoria de una persona (por azar o necesidad, poeta o buen poeta) que tuvo a bien ignorar las bestialidades que sus amables padres sanos cometieron, en la impunidad de una época siniestra y africana con su persona, incluso con la muda presencia de una barata estatua revestida de hormigón, una estatua de arena, último sarcasmo de la beatería de su ciudad natal (y pese a todo amada) decapitada; extraño orgullo leonesista (¿y eso qué es?) para coronar a un hombre que vivió soñando que todos eran, en el fondo, eternamente buenos: pensamiento de cristiano viejo; disculpar, incluso más allá de la tierra y del viento, todo lo que le agravió, lo que sigue ignorándole; sólo hay que pasarse por la calle, deslustrado su nombre, negro el recuerdo, de Leopoldo Panero [padre: nota mía], atisbar en su casa cristales rotos, flores o hiedra salvaje, fuente seca y despintada, llena de herrumbre, perpetuos rumores sobre cómo especular –mal– con los terrenos, cómo hacer que coexistan –ni André Breton, ni todos los manifiestos del Surrealismo– con un parvo museo del chocolate; quizás un último homenaje sardónico a vicios familiares, o la incompetencia municipal; desde luego aquí la imaginación nunca llegó al poder, ni detrás de los adoquines se escondía el mar; ni el mar, ni una simple y rota caracola; el único rumor que se escondía era –es– el de una hormigonera analfabeta y dos o tres albañiles en estado catatónico que, pertrechados para el Himalaya, observan, melancólicos, el paso del tiempo, ese niño que juega a los dados inútilmente, mientras cae la nieve, lenta y titubeante, sobre una familia que se acaba.
Mejor no entender nada, ni la mezquina –y actual– Historia de España, ni su mapa de barbaries, de mal gusto, de desprecio; quizás sea mejor, lo dijo un maestro mío, la destrucción, el fuego. Al final, la Historia lo demuestra, aquí no se rescata nada, puesto que todo está basado en el olvido, en la banalidad; artículos como éste, y he visto miles, millones, son perdonados porque se saben invisibles, amarillo papel para justificar una magra prebenda, un estúpido prestigio de patio de colegio, de barriada. He vuelto a Astorga, después de eternidades y nostalgias, porque aún, pese a todo, sigue sobre ella el misterio, el dolor, el silencio; he vuelto porque todos tenemos derecho a rehacer pasos perdidos, a buscar el lugar donde se enterró, sin saberlo, el deseo, donde se perdió la voluntad de cambiar mundos familiares, bosques demasiado salvajes para atravesarlos. Lo confieso; he envejecido mal, no he comprendido a tiempo la larga mano de la banalidad, ni del desprecio. Pero aun ahora, buscando guarida, sabiéndome ya solamente herida, prefiero imaginar que todo ha ido bien, que he recordado a Kazan –[…] de nuevo en París, lluvioso y sentimentalmente irreparable– desde este páramo y he vuelto a repasar, pura rutina, la larga lista de injusticias del tiempo, los olvidos y los olvidados, lo frágil que resulta observar cómo todo, banalizado, se evapora, como aquel resplandor en la hierba, en una sala semivacía, cerca del Sena, donde lloré sin saber la razón, intuyendo precozmente el dolor del futuro, mi propia imagen rota.