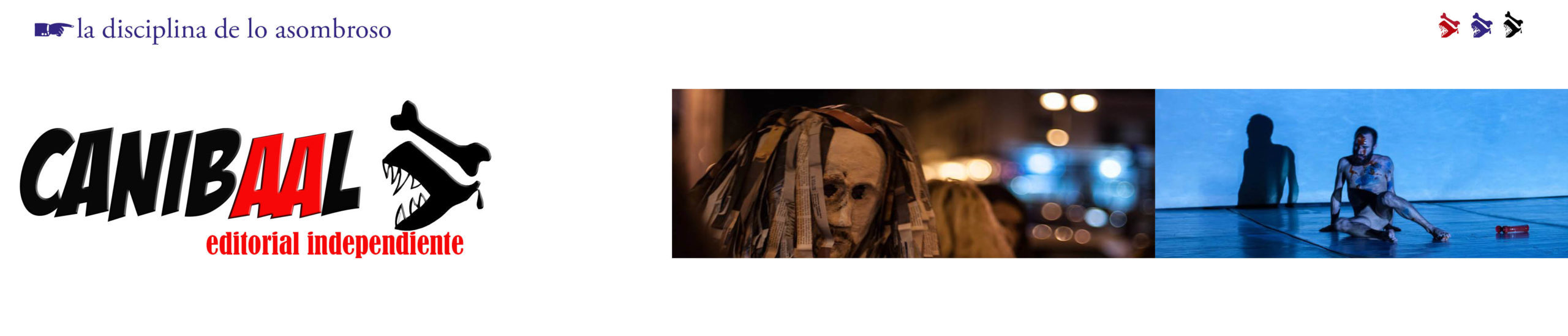Una lengua común. Enrique Vila-Matas
Sueño con una especie de apocalipsis hollywoodiense que precedería a la realización de una utopía lingüística de verdadero vértigo: la idea de una lengua común de Europa que, como apuntara Eco, se llamaría “traducción”.

La hoja de ruta me la marcó en cierta forma Camille de Toledo en su libro Le bêtre et le bouleau. Essai sur la tristesse européenne (Éditions du Seuil, 2009), traducción al español de Juan Asís. En el libro se nos dice que la crisis identitaria actual de la Unión Europea y sus habituales tensiones podrían estar ligadas a una negligencia de la lengua y, entonando un elogio a la traducción, es decir, al arte de la intermediación, nos insta a “entender la ciudadanía europea convirtiéndonos en traductores, esforzándonos para pasar de un contexto a otro, de una gramática a otra y de una cultura a otra”.
La utopía de Camille de Toledo nos transporta a un 2040 en el que funcionaría una genial sociedad de traductores. La situación que nos describe sería ésta: Después de una o dos generaciones, los niños nacidos en Europa han aprendido a hablar nuestra lengua –recuérdese: según Eco, esa lengua es la traducción– y varios corpus de obras enteras han sido traducidos o retraducidos. La voluntad pública de promover una cultura de todas las traducciones ha relanzado un entusiasmo por el saber, el conocimiento, las humanidades. Los hijos de las últimas migraciones se sienten reconocidos, porque la escuela les habla de sus lenguas, de lo que las lenguas de acogida sustraen de la infancia, del recuerdo. Los cursos de traducción han creado numerosas vocaciones. De hecho, el mito de Babel se interpreta de nuevo, se relee, se retraduce… Nos reímos de los malentendidos, nos conmueven los enredos, jugamos al intersticio. Y vemos, por toda Europa clubes de traductores cada vez más activos que piden que también la política sea pensada de nuevo a su imagen y semejanza: una política más allá de las lenguas y las naciones. Al escribirse una futura Constitución, las discusiones se centran en el significado de la palabra “libertad” en húngaro, en el de la palabra “fraternidad” en turco. Nacen solidaridades más allá de las fronteras y la voz de los oradores se puede escuchar de nuevo sin auriculares. Vuelve la legibilidad, pero esta vez dotada de una poética, la expresión, la emoción del que sabe autotraducir. Soñamos con desembarazarnos de la vieja piel de las naciones. Apoyándonos en el Parlamento, nos imponemos sobre los gobiernos ejecutivos nacionales. Los periódicos hablan de una “revolución de los traductores”.
Es una Babel al revés, donde todo el mundo puede verdaderamente entender al otro. Es el triunfo de una única lengua común en Europa: la traducción.
Como nos hemos prohibido imaginar un paraíso en la tierra, preferimos expulsar de nuestro mundo cualquier utopía. Y así es cómo, cual feroces vigilantes, controlamos toda posibilidad de que la idea del paraíso se inmiscuya en nuestras vidas. Preferimos que nos posea la pesadilla del callejón sombrío, el soplo helado que nos mantiene sujetos a la idea de desgracia.
Pero hubo suerte ayer. Avanzaba por la oscuridad de un repentino callejón de mi ciudad cuando fui asaltado por una insurrección íntima, una rebelión que provenía de mi cansancio por tanto escepticismo. Con moderado asombro, vi de golpe, como si allí mismo estuviera aquello sucediendo, la refundación de Europa a partir de las múltiples identidades y lenguas habladas de nuestro extraordinario patrimonio común. Seguí avanzando, casi incrédulo. Nunca olvidaré que en ese momento el callejón pareció admitir –en todos los idiomas– las primeras voces del día.