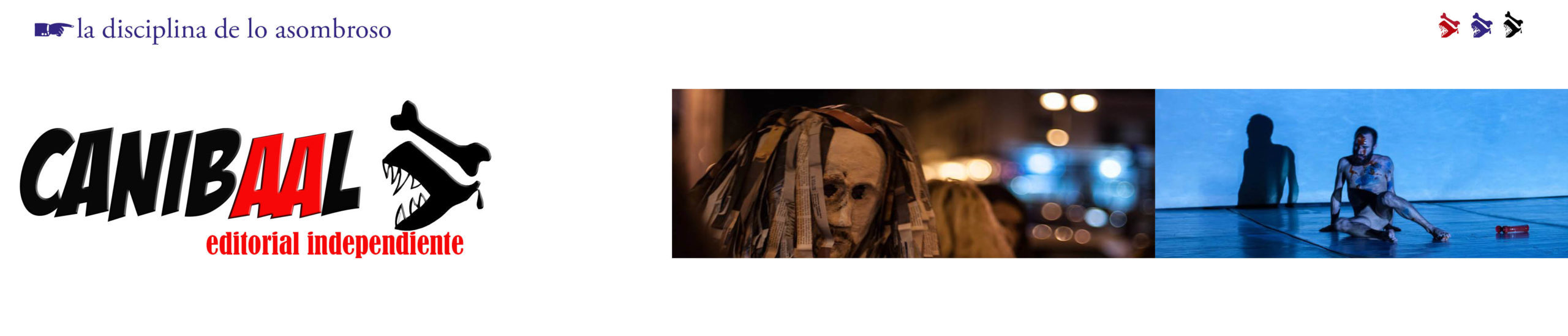«Teatro rojo», por Adriana Calvo Solís.
En mayo iré a ver Génesis 6, 6-7 de Angélica Liddell a los Teatros del Canal. Compré las entradas hace unos meses sin saber quién era ella, por recomendación de un amigo. Me he puesto las pilas: a día de hoy ya he leído cinco de sus textos (Y los peces salieron a combatir contra los hombres, Te haré invencible con mi derrota, Anfaegtelse, La falsa suicida y La casa de la fuerza) y sé que su pseudónimo proviene de Alice Liddell, la muchacha que sirvió de inspiración a Lewis Carroll para escribir su famoso libro. También sé que fue bautizada en la misma pila que Dalí, y que necesita creer en Dios aunque sepa que no existe. Conocido esto ya puedo entregarme ardientemente a la exaltación más gratuita y devota, a un fanatismo exacerbado y caprichoso, «sin miedo a leyes ni a nostalgias», tal como a mí me gusta, al igual que ocurrió con tantas otras cosas que fueron objeto de mi efímero éxtasis: Breaking Bad, el sushi, Isa Calderón, Bataille… Cómo olvidar el día que me hice beatnik, o la semana que me interesé por el Ché hasta el hartazgo, o la tarde que fui bailarina de pole dance… Otro amigo me dice que debería hacer una lista con la evolución de mis ídolos, que esa sucesión sería un buen retrato de mi devenir. Quién sabe. Pero no hablemos de mí.
Me gusta el nombre de la estancia en la que se representará la obra de Angélica que voy a ir a ver: «Sala roja». Como escribe Juan Eduardo Cirlot en su Diccionario de símbolos, generalmente el color rojo -«el color de la sangre palpitante y del fuego»- es también el de «los sentidos vivos y ardientes» y se asocia, además, con conceptos como «herida», «agonía» o «sublimación». No obstante, para el pintor Sasha Schneider (estéticamente afín a Liddell) se refiere más bien al fuego y a la purificación, lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta el gran número de elementos nigrománticos presentes en sus cuadros. Así, en tanto que correspondencias alquímicas -prosigue Cirlot-, el rojo pertenecería al estado del sufrimiento y el amor, una de las fases principales de la ascensión espiritual. Todos estos conceptos orbitan en torno a un mismo orden simbólico, se ubican en una «dirección simbólica» de igual sentido. No cuesta encontrar a Angélica Liddell en tal itinerario alegórico. Su obra está repleta de factores que podríamos relacionar con ese color, el de la sala que de forma inconsciente pero lúcida le han asignado. No sólo cuando se automutila en el escenario, («Yo empecé a cortarme el cuerpo para que él lo viera. / Y esa es la verdadera razón por la que me corto el cuerpo, por amor») no sólo por lo explícito. Su estilo es rojo, su angustia y su voz son rojas.

¿Las pasiones llevan a la sangre o es al revés? (¿Es ésta una simple frase vacía con apariencia transcendental?). «Sangrando he convocado la sangre», grita Angélica en ¿Qué haré yo con esta espada? «Las cualidades pasionales del rojo infunden su significado simbólico a la sangre», parece respondernos Juan Eduardo Cirlot: «En la sangre derramada vemos un símbolo perfecto del sacrificio. Todas las materias líquidas que los antiguos sacrificaban a los muertos, a los espíritus y a los dioses (leche, miel, vino) eran imágenes o antecedentes de la sangre.» Para Angélica Liddell el teatro es un ritual sagrado y profano donde se atenta contra los absolutismos de la razón blandiendo el propio pensamiento. La dramaturga se sacrifica poéticamente por sus creencias sin esperar nada, ni tan siquiera nuestra compasión [«El sacrificio poético, como el de Abraham, no tiene un fin, es una prueba terrible, absurda, que no tiene valor más allá de lo incomprensible» (Liddell, 2014)]; pero el ángel nunca aparece, jamás salvan a Angélica: «Y yo pensé que era el hijo de la promesa, como Isaac. (…) / Invertí todas mis fuerzas en mi debilidad. / Pero no era el hijo de la promesa. / No. / No apareció el ángel.» Aun así, pese a la decepción (¿puede haber decepción en un acto exento, en principio, de intencionalidad?), nos dice Alberto Albert Alonso (2016), pese a la omisión de socorro, pese a la muerte poética, ella sigue creando, sacrificando también su propia obra, condenada a la derrota.
Como expresa el filósofo Fernando Broncano, «un espacio delimita el lugar de lo existente» y hablar de él implica hablar de cómo se materializan nuestras ideas. El espacio del teatro es el lugar del sacrificio para Angélica Liddell (¿y qué otro color podía tener el sacrificio sino el rojo?), el término donde ofrenda su cuerpo a cambio de la palabra para comunicarse con el espectador (Patricia Úbeda, 2016), el peep-show en el que se expone desnuda o muerta cual Ofelia de La falsa suicida… Allí toman forma sus sentimientos, ahí cristaliza la alquimia. Y nosotros simplemente no podemos dejar de mirarla («Qué tendrán los ojos que miran y miran y miran…», se pregunta Ofelia), como hechizados por un sortilegio. Con suerte tal vez nuestro escrutinio voyeur logre ensuciarnos con su angustia para ser capaces de sentir algo [«Todas las cabecitas mirándome. (…). Otra moneda, otra, otra, otra, mírame, mastúrbate, echa monedas hasta que me desnude del todo y te ensucies la mano» (La falsa suicida, 2000)]. La Sala Roja, exorcizada por Angélica, mancha a todos con su color, nos hace culpables desde sus butacas, nos señala como ese camarero negro de Y los peces salieron a combatir contra los hombres («El negro tenía el dedo índice cortado y lo llevaba estirado como si nos señalara»), cual policía althusseriano, haciéndonos sujetos de dolor, sujetos para el dolor -si es que acaso llegamos a permitirnos sentir algo-. Al fin y al cabo, como a Horacio en La falsa suicida, la oscuridad del patio de butacas nos ampara, la luz sólo está en el escenario: «La oscuridad te protege, te bendice, te encabrita, te hace bueno, te proporciona el valor suficiente para ultrajarme. Desde esa oscuridad que compras siempre te creerás mejor que yo». Cuando salgamos del teatro nadie más que nosotros mismos podrá decidir qué hacer con lo que nuestros ojos han mirado: «Tú pagas, tú miras, tú insultas, tú amas. Cuando salgas de esa cabina oscurísima, digas lo que digas, tendrás razón» (La falsa suicida, 2000)]. He aquí -quizás- el peligro de asistir a una de las obras de Angélica (¿sólo de ella?): nos guste o no, seremos Dios y amo de un dolor quizás no tan ajeno.