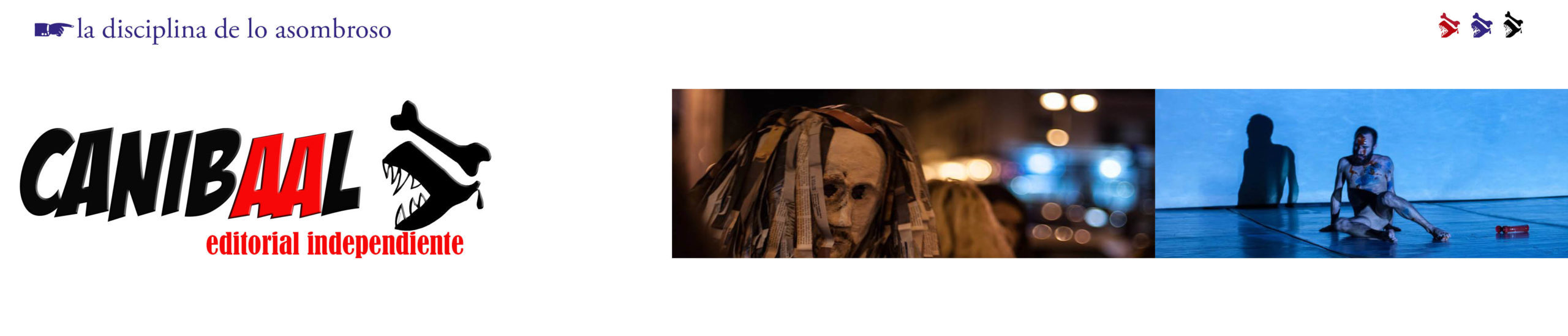Ricardo Terrones y la pulsión atávica. Por Aldo Alcota

“¿Tan sólo milenios galopan en tu lomo? Tu antigüedad es mayor. ¿Es que tus ojos no fosforecen con pasiones recientes? ¿Eres carne de los sacrificios milenarios?”
El pez de oro de Gamaliel Churata
En La cultura de la resistencia (1973), Marta Traba reflexionaba sobre la dependencia del llamado nuevo mundo bajo ciertas hegemonías dominantes y coloniales, asunto que ha preocupado durante un larguísimo tiempo (desde las sublevaciones independentistas en toda América), y cómo el entorno cultural americano planteaba desde hace más de un siglo formas e ideas para romper y vencer estas ataduras, en busca de una identidad e historia propia, donde el concepto de diferencia tomara un gran impulso a través de diversas expresiones creativas y eruditas. Esto fue adoptado como uno de los significativos desafíos del arte continental a partir del siglo XX: imbuirse de su entorno y autóctona sabiduría, compatible a la vez con una potencia universal y moderna, sin caer en un folclórico chovinismo. Según Traba “… lo único claro fue siempre el mundo físico alrededor del artista latinoamericano, surtiéndole proposiciones étnicas, lingüísticas, geográficas, idiosincráticas, de una riqueza muchas veces excesiva. Pero todo buen artista es consciente, por vía racional o instintiva, de que la realidad no adquiere existencia sino a través de un proyecto, y que la obra es tanto más valiosa cuanto más general es ese proyecto”. Llevar adelante esta amplia propuesta con un original lenguaje, desde un lugar específico, parcelado, y que pueda lograr con su carga emotiva y sus planteamientos intelectuales, críticos y técnicos trascender fronteras, estar vigente y en constante crecimiento (con el viento del talento, la inteligencia, la disciplina y el apoyo a su favor), es un enorme reto para artistas de esta región. Muchas y muchos lo han logrado y uno de ellos, actualmente, es Ricardo Terrones (Chepén, Perú, 1976). Él conjuga en la robusta huella de una ontología territorial ese esplendor precolombino con su fascinante invención personal, siendo heredero de una fértil tradición figurativa y cromática que está arraigada en la pintura peruana (pensemos en maestras y maestros de la centuria pasada como Tilsa Tsuchiya, Venancio Shinki, Gerardo Chávez, Julia Codesido, José Tola o Fernando de Szyslo).

Su infancia y sus vivencias en Chepén lo han inspirado siempre, atento a esa impresionante zona aluvial con abundantes algarrobos, sapotes, espinos, faiques junto a una variada fauna formada por gallinazos, lagartijas, garzas, tordos, faisanes, pavas, felinos entre otras especies, además de poseer un importante patrimonio arqueológico relacionado con las culturas mochicas, chavines y chimús, todo disponible como material pictórico en la obra de Terrones. Sus cuadros se convierten en una necesidad de revelar nuevos paisajes con deslumbrante vegetación, toros y perros situados sobre llanuras de tonos cafés, una sucesión de homenajes dedicados a la agreste selva, al árido desierto, las corrientes del río y esa lejana resonancia de olas originadas en el Pacífico. Éste instaura un goce humano, animal y vegetal, aferrado a su íntima búsqueda hecha candente metáfora y profunda exégesis plástica condensada en la dimensión de un cielo rojo, azul, amarillo o un sinfín de coloridas mezclas que salen desde su paleta.
Esos cortes, esas tensas líneas dejan simétricas marcas en las planicies andinas, en los algarrobos y montañas donde se acumulan cuernos de toros, colmillos de perros, garras, alas, escamas y robustas hojas de un tiempo pretérito y actual. Hay una valiente decisión en Terrones de reinventar un paradisíaco y feroz ecosistema. Su presencia humana recuerda esos delgados maniquíes de madera que se utilizan como modelos para dibujar hasta llegar a esos recios seres ancestrales de grandes manos y pies, atrapados en su dramatismo y festividad de maciza revelación, habitantes de granito que han sido paridos en una antigua ciudad chimú. El trabajo de Terrones se entrega a un amontonamiento de especímenes dentro de un vibrante plano, con desbordamientos mitológicos de renovada estética, que coge lo mejor del mundo precolombino y el arte contemporáneo, desde las vanguardias hasta la nueva figuración, siempre desde los más profundo de esa otredad que significa estar situado en Latinoamérica y su relación con la “impureza”, con sus “cruces y giros” (citas del dramaturgo, performancista y poeta Alberto Kurapel). Ese mestizaje, esa combinación de visiones, sentires y grietas conmueven a Terrones y repercute en la silvestre diacronía de su obra.

Los personajes de Terrones están envueltos en energéticos caparazones y gruesas franjas que protegen ese desasosegado magma de imágenes, piezas significativas de una expresionista Pachamama que fecunda corpulentos y enjutos apéndices, configuraciones de un espesor atávico en comunión con la tradición muralística de este continente y la poesía hecha pintura, vinculada a la cosmogonía de los pueblos originarios (existe proximidad visual de Terrones al grupo Magie Image, fundado en el París de los ochenta por artistas latinoamericanos, siendo uno de ellos el peruano Leoncio Villanueva). Además está el influjo de los cerros de Chepén en el artista, expuestos a la magnificencia del sol, un Inti Raymi adunado a una Semana Santa de voluminosas crucifixiones tras el estampido del sincretismo y estilizadas por pinceles de palpitante memoria, que fluyen hacia un testamento tectónico. La naturaleza se afinca en planos y círculos, con delineaciones que parecen bordadas por el acrílico, metódica delicadeza advertida en esos hilos pintados.

Su obra es humanista, ecológica y crítica hacia el poder político. La amistad, el esfuerzo, el recuerdo, la lealtad, la libertad, el amor son temáticas recurrentes en su trabajo al igual que la sublime y heterogénea zoología y flora vernácula, una alegoría de la belleza natural disponible a ser contemplada por horas, parajes realizados por Terrones que traen consuelo frente al fracaso de la política y sus corruptas infamias, cristalizadas también en sus telas con sarcasmo y duro cuestionamiento. En él se desarrolla un cautivador imaginario propio de su lugar de origen, de su rebelde periferia que rompe los límites fronterizos y se instala en el panorama del arte internacional. Ya decía Terrones en una entrevista de 2018 que al arte latinoamericano le faltaba identidad y honestidad. Esas dos características no se agotan en sus propósitos artísticos porque los engrandece y los reitera a cada rato, fuente inagotable de su entusiasmo y su acervo imaginativo, de plena entereza que está en incesante transformación, siempre atento al tiempo que le toca presenciar y vivir, más en una época globalizada.

Sus dibujos sobre papel algodón cuentan con la misma riqueza técnica e inventiva de sus cuadros: figuras de la noche hacen de sus puños un sol negro, con petrificadas cabezas que proyectan una sombra monstruosa y desde sus bocas salen cañas donde transitan pequeños automóviles; mujeres en actitud de reposo sobre vulvas de carbón, observando sus colosales manos parecidas a las rocas; o coches que se asemejan a escarabajos y conejos salpicados de barro y arena, fraternizados con plantas mimetizadas en pezuñas. Y se aprecian en esos vaporosos espacios cuerpos atestados de lunares y desmesuradas células, orgullosos de un pasado mochica (rememorar esas botellas de asa estribo en forma de guerreros y aquellas conchas redondas y en espiral tan imprescindibles en las sagradas ofrendas).
Néstor Canclini manifiesta que el arte “existe porque vivimos en la tensión entre lo que deseamos y lo que nos falta, entre lo que quisiéramos nombrar y es contradicho o diferido por la sociedad”. En esta disyuntiva se obstina el discurso artístico de mantener vigente las grandes preguntas, carencias y anhelos que no escapan nunca a la reflexión. La espera de una revelación. La permanencia del misterio. Terrones ahonda en sus pregnantes obras, un ilimitado territorio fantaseado en el episteme de los peces, el canto del agua, los ladridos de perros, las piruetas de las aves, las miradas de las lagartijas y la soberbia hojarasca crecida en el torso de un vetusto caminante que ofrenda un hexágono de maíz a los jardines del sol.