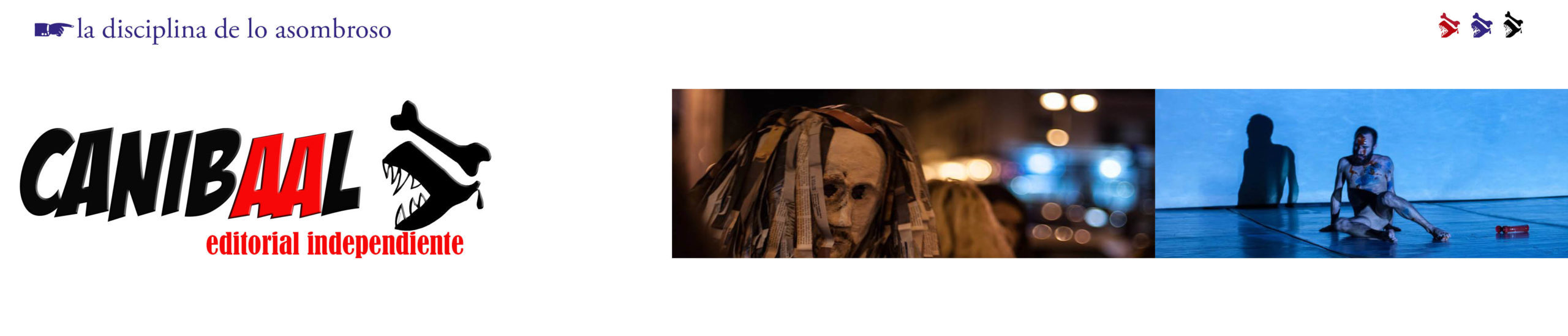Latiendo. Por Nicolás Micha

No debo olvidar que esa era mi única opción.
Me desperté rodeado de envolturas de comida y con unos roedores devorando las sobras. Acaricié a uno y me levanté. Caminé hacía la cocina qué continuaba mojada y llena de barro después del altercado de ayer. Revisé el calendario de la heladera; eché un vistazo a que tarea tocaba hoy. Hoy tocaba “Samara”. Me acerqué al teléfono y marqué su número.
—¿Hola?
—¿Samara?
—Sí, ¿quién habla?
—Soy Demian.
—¿Quién?
—Demian. ¿Mi voz no te resulta conocida?
—No.
—El chico rubio, del bar.
—Oh.
—¿Cómo estás, bonita?
—Bien.
—Qué bueno que te llamé —dije, evocando emoción—. Moría de ganas de hablarte, Samara.
—Sí, ¿para qué me llamaste?
—Te llamaba para coordinar nuestro encuentro.
—Lo siento, no debí haberte dado mi número. Esa noche me sentía muy frustrada.
—¿Qué estás diciendo?
—No será posible.
—Dijiste que nos juntaríamos.
—No estoy buscando nada de eso. Fue un error.
¿Un error? No, no podía serlo. Ella había demostrado verdadero interés en mí. Era una chica especial. Lo tenía todo. Así que dije lo primero que se me pasó por la cabeza; me había comentado que era pintora, que estaba frustrada por sus avances y por su baja visibilidad:
—Quiero exponer tus obras en mi galería de arte.
Hubo un silencio momentáneo en el teléfono.
—¿De verdad, las expondrías?
—Sí —contesté—. Tu actitud esa vez me… conmovió.
—De acuerdo, ¿cuándo?
—Mañana mismo, en la medida de lo posible.
—¿Dónde?
—Cerca de tu casa.
Era una tarde lluviosa. Samara había aceptado tomar el café para hablar sobre lo nuestro. Era el momento de dar el siguiente paso; esa sería la tarde en la que pediría su mano.
Entramos en la cafetería. Caminamos y nos sentamos en una mesa. Yo pedí un café negro y ella un jugo de naranja. La miré a los ojos con el amor y la intensidad que me es característico. No sé cuánto tiempo pasó. Todo era silencioso y bello.
Samara se acomodó en el respaldo. Ella, como siempre, hermosa y elegante. Su cabello corto, la baja estatura y sus ojos azules me hacían recordar por qué estaba enamorado. Incluso la camisa, la falda; todo en ella era perfecto.
—¿Demian? —preguntó.
—¿Sí? —respondí, con una sonrisa.
—Quería preguntarte sobre la exposición.
—Oh, claro. Sí, la exposición, sí…
—¿Cuáles son los requisitos?
—Podríamos hablar de ello después. ¿No te parece?
Samara levantó las cejas.
—¿Cómo?
—Dije que lo hablaremos después. No siempre está la oportunidad de disfrutar un buen café.
La estaba domando. No podría resistirse ante mí. Qué hermosa. El mozo trajo el café y el jugo. Le di un sorbo: estaba amargo y sabroso.
—¿Demian?
—¿Sí?
—Todo fue una mentira, ¿verdad?
—Claro que no.
Miró su mano izquierda y la levantó:
—Estoy casada —dijo, mostrando su anillo, grande y reluciente—. Desde hace varios años.
Sentí esas palabras como veinte frías puñaladas en el pecho.
—¿Estas casada con otro?
—¡Lo sabía! Sabía que me habías mentido. No sé cómo no me di cuenta. ¡Que repugnante!
—¿Por qué? —Comencé a llorar—. ¿Por qué me estás haciendo esto, Samara?
—Esa noche estaba borracha y me había peleado con mi marido. ¡Te aprovechaste de mí!
—Tu corazón… me pertenece.
—¿Qué? ¿Cómo que te pertenece? ¿Qué estás diciendo? —dijo tapándose los ojos, como si la estuviera avergonzando.
Sentí un impulso de furia, inmenso e incalculable. Fue tal el impulso que cerré el puño hasta romper la taza de café. Me sangraban las manos. El bello rojo estaba saliendo de mi cuerpo; todo por Samara. La miré a los ojos, y la tomé de la camisa:
—No me vas a dejar así —la acerqué a mi rostro—. ¿Luché tanto por nosotros para que esto acabe?
—¡Me estas lastimando!
—¡Silencio! —dije mientras apretaba cada vez más y más fuerte.
—¡Maldito loco! Ponerte así es como…
—¡Voy a ponerme como se me venga en puta gana, y no lo podrás evitar! No te muevas, maldita. Si te mato va a ser tu culpa.
—¡Alguien, por favor! ¡Ayúdeme!
Acabe soltándola. Samara se levantó y me miró desde arriba, asustada y con desprecio, luego salió de la cafetería. Todo el mundo estaba mirándome. ¿Cómo se atreven a juzgarme? ¿Qué hice yo para que lo hicieran?
Me agarré el pecho con ambas manos mientras apretaba los dientes, porque el dolor era ya insoportable.
Salí del bar y caminé hasta casa, me tapaba los ojos por la humillación: no podía parar de llorar. Esa noche no dormí. No podía dejar de pensar en ella.
Mi amor estaba de duelo porque Samara había tomado aquella fatal decisión. Aceptando su corazón, siguiendo sus latidos. Ella creía que yo no era el hombre indicado.
Mi cuerpo sufría pensando en que era insuficiente; a veces golpeaba mi cráneo hasta hacerlo sangrar, otras me arrancaba las uñas. Me cegaba de ira y frustración; jamás pude olvidar lo que le hice; pero al mismo tiempo, estoy ciego: no puedo ver nada más de Samara. Mientras las palabras del deseo ardían en mi sangre, y mi sufrimiento se expulsaba a borbotones luego de clavarme mil cuchillos de amor en mis venas, mis ojos solo podían mirar eso. Yo sé que no estoy loco.
Al final, no te quedó nada allí. Solo vacío.
No soporté la causa del desamor, tampoco su cruda indiferencia. Al principio solo atiné a mirarla en secreto: la seguía hasta el trabajo y me quedaba horas esperando en la cafetería de enfrente. Otras veces me escabullía en su oficina, y cuando la veía sentía un fuerte hormigueo en el estómago. Pasaron las semanas, y emergía en mí cada vez más la necesidad de tenerla cerca.
Entonces decidí que debía dar el siguiente paso. Eran las tres de la mañana del veinte de diciembre. Me preparé para que ese fuera un día especial; con ropa negra y un pasamontaña, estaba listo para cruzar esa línea invisible. Tenía la piel de gallina, mezcla de frío y emoción. Miré la puerta de la casa de Samara. Era momento de ejecutar mi plan; sabía que ella tenía oculta una llave en caso de emergencia, sabía también que debía estar debajo de una de las macetas que decoraban la casa. Las revolví todas y me manché las manos de tierra. Entonces, la encontré. Poco a poco volvía a sentirme completo. Me acerqué a la puerta, y la abrí con delicadeza.
Cuando entré, quedé sorprendido por el modo de vida que llevaba. Parecía no pertenecer a mí misma clase; como si ella no correspondiera a mis costumbres, como si siempre hubiera estado rodeada de semejante lujo. Deduje que esa era razón para casarse con ese malparido. Ojalá hubiera sido rico.
Empecé a inspeccionar la casa. Caminé hacía la cocina y abrí el refrigerador. Agarré un poco de queso para comer. También bebí un poco de leche fresca.
Una vez saciado, decidí continuar mi trayecto. Subí las escaleras de la casa. No había nada extraño, a excepción de un particular jarrón funerario que llamó mi atención. Pensé en que ahí debía estar mi suegra. Sonreí levemente y seguí mi camino. Llegué a un pasillo que estaba repleto de cuadros, uno, especialmente, había llamado mi atención: era una chica encorvada y desnuda, que tenía en sus manos un corazón negro carbonizado. Qué gran artista, Samara. Ese cuadro se acercaba a la perfección absoluta, pero estaba seguro que le faltaba algo…
Avancé un poco más y por fin, llegué a la habitación de Samara.
Estaba durmiendo y con una linda sonrisa. Que sorprendente, que dulce. Parecía estar en verdadera paz. Es una pena que estuviera al lado de Joseph, ese maldito desgraciado. Hice un gran esfuerzo para borrarlo de mi mente. Entonces me bajé el pantalón y comencé a masturbarme.
Cada vez me aproximaba más a ella mientras mi respiración aumentaba. Iba a tocarla, por fin iba a tocarla.
—Precioso rojo. ¡Qué gran obra de arte, Samara!
Me levanté el pantalón y salí de la habitación. Había una niña fuera, debía tener unos cuatro años. Estaba descalza y con unos piyamas a rayas. Se estaba refregando los ojos. La miré, sonriendo desde mi inconsciencia. Ella me devolvió la mirada. Qué inocente, y qué gran parecido con Samara.
Ese mismo día decidí que era momento de partir. Me fui a los suburbios de la ciudad, tan lejos como para que su rostro pudiera desvanecerse por fin de mi mente. Le dije adiós para siempre.
Desde el momento en que escapé, el tiempo pareció haberse distorsionado: avanzaba de forma cruel y turbulenta contra mis ojos, como si tuviera memoria fotográfica. Recordándome cada anochecer que yo era insuficiente.
Me fui a un departamento oculto entre la mugre. Nadie me encontraría, nadie me molestaría. Y allí podría morir en paz.
Los años pasaron como segundos, todo para recibir una inesperada visita. Era Samara. Por dios santo, no había envejecido siquiera un día. Estaba tan bella. Tenía las manos en los bolsillos y una extraña determinación en los ojos, casi metafórica; indefinida, emanando soberbia.
Pensé en mi aplastante derrota, en cómo Joseph se adueñó de Samara y en como robó el corazón del amor de mi vida. Solo dolor y una perdurable depresión quedaron luego de que ella me rechazara. Pero al final, como era de esperarse, la vida me había dado una segunda oportunidad.
La invité a pasar.
Pero cuando Samara caminó a mi lado, sentí que su ser emanaba un aura de malicia. Era pura demencia, dotada de una frialdad intensa y asfixiante. Esa sensación me penetró hasta las entrañas; apareció como un cosquilleo en la parte baja de mi espalda, y subió como picazón hasta mis hombros, abrazándome por completo. Terminando el acto con una huella inconfundible: exactamente veinte frías punzadas en mi pecho, las cuales se sintieron desagradablemente reales. Y luego de esas particulares sensaciones, se comenzó a forjar en mí una idea fugaz, una idea de muerte.
Samara entró y se paró frente a mí. Respiraba agitada, y no parpadeaba:
—Te encontré, hijo de puta.
—¿Samara…?
—Veinte años… ¡Veinte años, buscándote! Cada día deseando encontrarte. No paraba de pensar en este momento. En todo lo que te haría.
—¿¡Que estás diciendo, Samara!?
—¡Ni se te ocurra pronunciar ese nombre! Quedé huérfana, bastardo… Sufrí tanto, tanto para llegar hasta ti.
Samara sacó un cuchillo de su abrigo.
—Pero se acabó —dijo ella—. Porque hoy te voy a matar.
Me adueñaré de ella…
Mi punto máximo de éxtasis se detuvo cuando Joseph notó mi presencia. Gritó aterrado, despertando a Samara. Ambos se levantaron mientras temblaban, luego caminaron hacia atrás. Mi visita no podría acabar así, no me iría sin más. Giré con la verdad y salí de la habitación lo más rápido que pude. Sentía una adrenalina única corriendo por mi cuerpo, como si mi mente me estuviera poseyendo; como si fuera por primera vez, yo mismo. Tenía que cumplir mi cometido. Por ti, Samara; tomé el jarrón funerario y volví a entrar. Me acerqué a ella y se lo partí en la espalda con todas mis fuerzas. Luego, tomé uno de los trozos y me aproximé a Joseph: estaba paralizado. Mientras yo comenzaba a sonreír por la satisfacción única que estaba viviendo, le corté la garganta. La sangre empapó todo mi rostro. Estaba tan feliz. El cuarto se había convertido en una obra de la pintura abstracta. Pero faltaba un último detalle; me acerqué a Samara y la apuñalé con el mismo trozo en el pecho. Una vez, dos veces… veinte veces. Luego, ensarté mis uñas en su carne y lo abrí. Dejando al descubierto su rojo corazón, tan viscoso, tan vivo de amor; aun latiendo. Entonces, metí la mano en ella y se lo arranqué con todas mis fuerzas. Por fin lo tenía en mis manos. Eso que estaba sintiendo, ¿era amor? Sí, claro que sí.
Abracé el corazón de Samara, manchado de tierra, y comencé a cantar. Y lo acuné, como si se tratase de un bebé al que le tuviera que dar todo mi amor:
—Pequeño corazón… aún estoy esperando. Tanta lucha y tanto desamor. Todo para encontrarte de nuevo. Oh, pequeño corazón; ¿por qué intentaste huir? ¿Todavía duele? Shh… ya no hay de qué preocuparse, porque estoy aquí. Y nunca me iré. Ayer, hoy, mañana; siempre… Eres mío, corazón.
Entonces, besé el corazón de Samara como símbolo de mi amor. Todo esto era una obra maestra, la obra maestra de Samara. Lo que ella siempre quiso hacer. Ahora era, por fin, una gran artista. Esa obra que había creado representando la soledad había llegado al estado de perfección. Todo gracias a mi amor.
—Precioso rojo. ¡Qué gran obra de arte, Samara!
Me levanté el pantalón y salí de la habitación. Había una niña fuera, debía tener unos cuatro años. Estaba descalza y con unos piyamas a rayas. Se estaba refregando los ojos. La miré, sonriendo desde mi inconsciencia. Ella me devolvió la mirada.

Nicolás Micha nació el 24 de febrero de 1997 en Argentina, Buenos Aires. Es un productor, director y guionista de cine y videojuegos, también escritor novelista y cuentista. Es estudiante de la carrera de Artes de la escritura en la UNA (Universidad Nacional de las Artes). Además es estudiante del escritor Sergio Gaut vel Hartman, y el director y guionista Lauro Racosky.