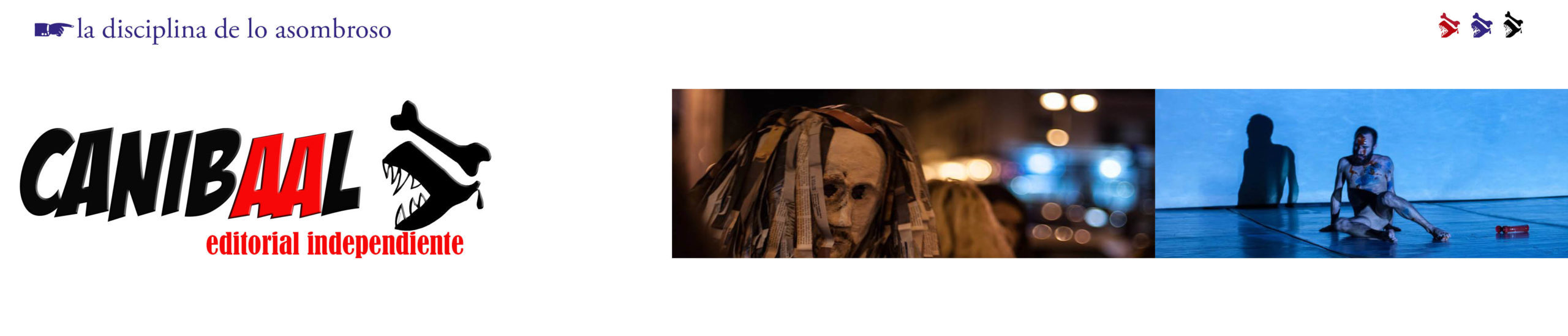Z. Julián Herbert


Paso la mañana conversando por teléfono con mi psicoanalista. Mi psicoanalista se llama Tadeo. Tadeo finge ser un juez imparcial pero lo noto a favor de que me deje morder. No podría ser de otro modo: a él empezaron a comérselo hace veinte semanas.
–El tema –dice– no es la ética. El tema es la soledad. Lo que a nivel existencial signifique para ti ir quedándote solo.
Casi me gana la risa: habla de existencialismo como si estuviera vivo. Es un buen chico de la UNAM. Cambio de tema para evitar burlarme de su estado.
–¿Por qué mejor no subes y platicamos cara a cara?… O al menos de boca a oreja.
–Estamos de boca a oreja.
–Quiero decir a través de la puerta.
–No, querido –responde en tono muy sobrio, con la tranquilidad hipócrita que le inculcaron sus estudios–. Me he impuesto la norma de no oler a mis pacientes.
–Salvo a Delfina –digo para incitarlo.
Tadeo solapa un breve silencio. Contesta:
–Delfina ya no tiene olor. Y ya no es mi paciente.
Vivo desde hace más de un año en una habitación del cuarto piso en el hotel Majestic, frente al zócalo de la capital. Una vez por semana, Tadeo viene y me psicoanaliza a domicilio. Al principio subía hasta mi cuarto, nos sentábamos cómodamente (él en un silloncito mal tapizado, yo sobre la cama) y charlábamos con el televisor encendido a volumen bajito para hacer ruido de fondo y paliar así los chasquidos carniceros del huésped de junto.
Tadeo fue el hombre más sensato que conocí hasta que Delfina (no la he visto: imagino que es guapa) lo sedujo y tomó de él a manera de tributo unos cuantos bocados del antebrazo izquierdo, infectándolo y arruinándome con ello (sin mala intención, eso me queda claro) seis meses de terapia.
Desde entonces sesionamos a través del insípido teléfono de la recepción.
–Humano –digo.
–¿Perdón?
–Querrás decir que Delfina ya no tiene olor humano. ¿No sería igual si marcaras desde tu consultorio?
–Humano, sí… Lo de venir hasta acá te lo juro que no lo hago por histeria. Es cuestión de profesionalismo. Además, ¿quién iba a pasarte la llamada? Acá abajo ya no queda ni un alma.
Habla de profesionalismo pero fornicaba con sus clientes y eventualmente se prendó de una de ellas y, por amor, se dejó transformar en una bestia. O no del todo bestia: un caníbal en tránsito. Se lo he dicho y lo admite. Agrega con tristeza:
–Quizá más bien yo debería ser tu paciente.
Es una frase de cortesía. Ambos sabemos que soy un mal tipo, un maestro de ceremonias egoísta y asustado incapaz de ayudar a nadie, por más que media humanidad esté mutando hacia la muerte o hacia la depresión.
Tadeo dice que el tema no es la ética sino la soledad. Lo cierto es que, últimamente, el tema es la comida. Salgo a buscarla de noche. Es cuando uno se topa con menos sonámbulos maduros: prefieren cazar de día, aunque su horario favorito es el crepúsculo.
(No hay datos precisos pero parece que el consumo prolongado de carne humana acaba por destrozarles –entre otras cosas– la retina: la luz intensa los hiere, y en medio de la oscuridad son como topos. Cuando quedan definitivamente ciegos se convierten en lo que llamo flores o plantas carnívoras: inválidos gruñendo y reptando por el piso. Siguen siendo peligrosos pero sedentarios a rajatabla, lo que vuelve relativamente sencillo el trámite de evitarlos.)
Al principio tenía miedo de salir. Me alimentaba con los restos caducos de la cocina del hotel: fiambres semipodridos, queso rancio, chocolate, consomé congelado, frutas secas… Con el paso de los meses, sin embargo, he cobrado confianza no solo para emprender excursiones en busca de víveres a los negocios vecinos, sino para tener algo que se asemeja a una vida social. Mi mayor éxito en este rubro ha sido el de fungir como maestro de ceremonias en los torneos de skateboard del callejón Eugenia.
Las aventuras alimentarias me proporcionan de todo: desde pastes pachuqueños hasta barritas de granola. Desde galones de agua purificada hasta gratuitas botellas de licor. El otro día encontré, detrás del mostrador de una antigua imprenta, una bolsita de mariguana y otra de pastillas. Las volví a colocar en su sitio: tengo prejuicios contra las sustancias ilegales.
Mientras nadie me mate, todo es mío. El país se ha vuelto un campo minado de dientes y muelas pero también una ganga. Gracias al fantasioso esfuerzo de algunos, cuya voluntad negacionista les impulsa a cumplir cada día con su deber, gozo de unos cuantos de los viejos servicios que solían hacer inconscientemente grato vivir entre los humanos. Por ejemplo, leche fresca en tetrabrick por las mañanas. El camión repartidor sigue surtiendo y pasando facturas al Seven que hay en Moneda y Callejón de Verdad pese a que la tienda fue saqueada cuatro veces en el transcurso de la última semana y ni siquiera tiene empleados: solamente ocasionales despachadores con cara de yonquis y espaldas mordisqueadas que te cobran los productos adquiridos en tanto desvalijan, estremeciéndose como ex boxeadores noqueados por el Parkinson, lo muy poco que sobra del establecimiento.
Hace algunas noches conseguí un botín espléndido: falafel y humus enmohecidos, casi un kilo de pistaches sazonados con ajo y chile de árbol, media ristra de paletas Coronado, una botella de Appleton Estate, un IPod que incluía –entre joyas medianamente oscuras– el cuarteto De mi vida de Smetana… Esperé hasta la puesta de sol del viernes para celebrar mi hallazgo. Decidí merendar al aire libre: me calé los audífonos y subí, armado de mi botín, al mirador del Majestic.
Cuando se lo cuento, Tadeo refuerza la línea de análisis con la que viene tratándome desde hace poco más de un mes.
–¿Has pensado por qué hiciste eso?
–Para celebrar, ya te lo dije.
–¿Y no crees que haya otra cosa? ¿Alguna veta oculta en tu necesidad de ponerte en peligro?… No hay peor hora para ti que la puesta de sol.
Intento cambiar nuevamente de tema pero él insiste:
–¿Cómo crees que se lo tomaron tus vecinos? ¿Alguno te siguió hasta la terraza?
–Un par de ellos subieron a olfatearme, claro. Sucede siempre. Pero lo hicieron con gentileza: se sentaron varias mesas más allá.
Salvo Lía, una judía perfectamente humana que vive en el segundo piso y no hace otra cosa que salir a pepenar dvds piratas por el rumbo de Bellas Artes, todos mis vecinos del Majestic son bicarnales. Aunque todavía no se deciden a atacarme, me siguen a cualquier parte con una mirada desesperadamente cristalina, idéntica a la que antaño le permitía a uno reconocer por la calle a los empedernidos fumadores de piedra.
Tadeo machaca:
–¿Les dijiste algo?
Empieza a fastidiarme.
–No les presté mucha atención. Espiaba a los soldados.
–¿Cuáles soldados?
–Los que vienen cada tarde a recoger la bandera.
Todos los días es lo mismo: por la mañana, poco antes de que salga el sol, una cuadrilla militar desfila sobre la plancha del zócalo desplegando una inmensa bandera verde, blanca y roja. La extienden por completo y luego, atada a una maciza soga, la izan sobre un mástil de metal y concreto que medirá tal vez unos 50 metros de altura. Tras esto, marcando el paso con la misma gallardía con la que arribaron, se van. La bandera, por su parte, permanece todo el día ondeando, majestuosa, sobre miles de cadáveres caminantes y cientos de bocas de plantas carnívoras apiñadas en enjambre alrededor de la Catedral Metropolitana. Por la tarde, poco antes del ocaso, los militares vuelven en busca de la gigantesca enseña: danzan su ballet marcial en cámara inversa, descolgando y plegando el lino de la patria con solemnidad exasperante. Parte de su ordenanza es acudir perfectamente armados. No es para menos: casi a diario experimentan la tediosa obligación de ejecutar a un par de bichos que, perdida por completo la sesera, atacan al pelotón sin respeto a su uniforme. Los soldados disparan casi siempre a bocajarro, directo sobre la sien: el plomo de 45 suena sordo contra las baldosas y las cabezas de los comecarne practican, con un clavado, El Último Slam de la ciudad de México. Aún así, rara vez los militares logran esquivar las tarascadas. Será por eso que, invariablemente, más de uno de ellos da traspiés o intenta ocultar sus muñones y reacomoda las vendas sucias que le cubren la carne descarapelada.
Casi todo el ejército padece alguna fase del contagio. Vaya usted a saber si esto se debe al patrullaje constante o a las noches de soledad en los cuarteles. Si bien es cierto que las mejores vacunas están destinadas a las fuerzas armadas, también lo es que a diario (o al menos eso dice CNN: los medios nacionales han desaparecido) surgen células de desertores al servicio de bandas de catagusanos. Así es como funciona cualquier cosa que funcione aún por aquí: corrompiéndolo todo hasta volverlo un alegórico mural de destrucción.
Tal corresponde a cualquier epidemia que se respete, la nuestra inició con un par de aislados casos, indistinguibles del furor que solía trasminar la hoy desaparecida (o, según se vea: omnipresente) nota roja. Primero, un albañil asesinó a su amante y compañero de trabajo en las inmediaciones de una obra negra. Las autoridades hallaron fragmentos de intestinos y corazón humanos asados en una lámina de tanque colocada a las brasas. Durante el proceso judicial, el detenido se suicidó. Un año más tarde, un joven poeta y catedrático de la BUAP fue enviado a la cárcel por conservar en refrigeración pequeños fragmentos de su novia muerta, mismos que usaba para masturbarse. Aunque nadie demostró ni que la hubiera asesinado ni que la había ingerido, los síntomas que el individuo presentó en años subsiguientes no dejan lugar a dudas: él era el ápice de una nueva realidad brotada en el linde, más allá de los reinos y las especies. Un virus que camina.
El primero en viajar a México y estudiar el fenómeno fue el científico inglés Frank Ryan, virólogo cuya teoría planteaba, a grandes rasgos, que el tremendo salto evolutivo de la humanidad no se debía al ADN vinculado a los mamíferos sino al gran porcentaje de información virósica inserto en nuestro genoma. Lo que en principio parecía una intuición polémica capaz de explicar enfermedades como el sida o el cáncer se convirtió en la Ley Evolutiva de Ryan o Clinamen de las Especies: toda entropía orgánica desembocará eventualmente en el triunfo de una entidad no viva ni muerta cuyas únicas mociones serán alimentarse y replicarse invadiendo organismos huéspedes.
Lo más atroz de nuestra epidemia, lo que la vuelve distinta de cualquier otra, es su irritante lentitud. Una vez contagiado, el organismo se define por dos características: primero, el ansia irrefrenable de alimentarse con carne humana –impulso que se acrecienta a través del olfato–; segundo, una paulatina esclerosis múltiple directamente proporcional a la cantidad de carne humana que se consuma. Es aquí donde la voluntad individual afecta los procesos, pues la capacidad de administrar el consumo y reestructurar la gula (ridículos mas exactos símiles socioeconómicos empleados a diario por el Secretario de Salud) definen a qué velocidad tendrá lugar la transformación.
No existe aún un catálogo de las etapas en que evoluciona el ente. Yo inventé en mis ratos de ocio (que son muchos) cuatro categorías que pongo a consideración de los futuros reinos cárnicovegetales:
El caníbal en tránsito, es decir la etapa en la que se halla mi psicoanalista, puede durar desde una semana hasta cerca de un año, dependiendo de la salud previa, los hábitos alimenticios y el uso de drogas experimentales (“retrovirales y antipsicóticos han demostrado ser útiles”, me dijo el otro día Tadeo con emoción doctoral). En esta fase el infectado pierde muchas de sus funciones vitales, lo que le permite mantenerse comiendo poco. Su interacción con el entorno no cambia demasiado –por ejemplo: pertenecen a este gremio el Presidente de la República y todos sus prominentes detractores, los líderes de los partidos de oposición, muchos doctores y maestros y casi todos los empresarios que continúan en activo. El único rasgo que los distingue de alguien como yo es que presentan síndrome de abstinencia –náuseas, mareos, hiperventilación– en presencia del aroma de verdaderos humanos.
La bestia bicarnal: es el que ya casi no puede resistir la tentación de comerte pero, avergonzado, te aborda con sobreactuados buenos modales de mexicano clásico: “¿Me permite acompañarlo, caballero?”, o algo así. Son quienes más asco dan. Los llamo bicarnales porque, para paliar el ansia, se autoengañan comiendo kilos y kilos de vaca, cerdo o borrego. Los he encontrado en minisupers en ruinas devorando hamburguesas congeladas directamente de la caja. Incluso espié una vez, desde la terraza del Majestic, el modo en que un grupo de ellos sacrificaba sobre la plancha del zócalo a un toro de lidia (que Dios sabe de dónde habían sacado) para luego consumirlo crudo. Los llamo también yonquis o catagusanos: su principal actividad posthumana es la compraventa de cadáveres. Son dueños y señores de lo que alguna vez fuera el Centro Histórico de la capital.
El sonámbulo maduro camina un poco torcido y está siempre sucio de sangre por tanto comer cualquier cosa viva que se cruce en su camino. Está ciego y es débil y no emite palabra alguna y, más allá de su aterrador aspecto, resulta una criatura deprimente. No es muy interesante. Hay pocos: su condición es la más breve del proceso infeccioso.
La flor, por último, es el aspecto inmortal de lo que todos seremos pronto: nacientes vegetales comehombres en perpetuo y pestilente estado de putrefacción. Conforme la esclerosis va dominándolos, los sonámbulos maduros buscan, con un resabio de instinto, un lugar donde caerse (no) muertos. Aunque de vez en cuando he visto plantas carnívoras solitarias, casi siempre te las topas en grupo, como si la voluntad gregaria fuera el último rasgo humano en morir. En una ocasión vi mantenerse en pie a uno de estos cadáveres. Pero por lo común yacen en el suelo, ya sea en la calle o encerrados en habitaciones, o bien sobre bancas, jardineras, fuentes, toldos de coches… Más que moverse, sufren de espasmos. Reptan uno sobre el otro, mordiéndose mutuamente, mordiendo cualquier cosa que circule junto a ellos, abriendo y cerrando sin cesar la mandíbula (clac clac clac clac clac) de día y de noche, con un rumor de teletipo en manicomio que al principio no me dejaba dormir y después me producía amargas pesadillas y ahora me sirve de canción de cuna.
El máximo jardín de carneflores que existe creció espontáneamente alrededor de la Catedral Metropolitana, a un costado del zócalo, frente al mirador de mi hotel… ¿Cómo podría ser de otro modo en un país católico? No solo continúan llegando a toda hora los enfermos terminales de la epidemia: también arriba a diario la cantidad casi industrial de alimento que estos requieren. Cada mañana se estacionan autobuses sobre la plancha del zócalo. De las entrañas de los vehículos descienden grupos de peregrinos fervientes que ruegan a Dios por la salvación del mundo y, como prueba de fe, intentan atravesar el huerto de dientes que los separa de las puertas del templo. Nadie llega nunca ni a la mitad del atrio: son devorados en cosa de minutos. Eso mantiene el jardín bien regado de sangre. Sería el más peculiar atractivo turístico si México no fuera el cementerio que es.
Al final de la sesión, Tadeo pregunta:
–¿Vas a venir a instalarlo?… Estoy en la Condesa, muy cerca de Ámsterdam, a cuadra y media de Insurgentes por Iztaccíhuatl. Te deja el metro Chilpancingo. Es en el sexto piso. No hay pierde.
Lo pienso un poco.
–No tienes ni que verme –insiste él–. Lo hacemos todo por el interfón.
–No es por ti. Es que nunca voy tan lejos.
–Ándale, hombre. No pasa nada. Yo salgo a diario y no pasa nada.
–Sí, pero tú tienes coche.
–Tómalo como un ejercicio de socialización enmarcado por la terapia: de un modo u otro tienes que seguir viviendo en nuestro mundo.
Al final me convence y quedamos en que el próximo lunes (hoy es jueves) acudiré a su domicilio para instalar una señal de televisión vía satélite.
–Con una condición –aclaro–: nada de que hacemos todo por el interfón. Quiero verte. Quiero conocer tu casa. Y, por supuesto, a Delfina.
–¿Para qué? –pregunta desconfiado.
–Yo qué sé… Para saber qué clase de belleza es necesaria para que uno elija convertirse en un bistec.
Ahora es Tadeo quien duda. Pero 142 canales de televisión y 50 estaciones de música más 10 señales hard porno y un password universal de Pay Per View, todo gratis, es la clase de soborno que nadie, ni siquiera un psicoanalista lacaniano y caníbal, podría resistir.
–Va –dice.
Cuelga.
Me considero dueño de este reino pero alguna vez, allá en el norte, fui dueño de otro: gerente regional de mantenimiento de una de las empresas de televisión satelital más importantes del mundo. Durante años acumulé en un cajón de mi escritorio toda clase de llaves, números de serie, chips, tarjetas, códigos. Emigré al DF en compañía de tales herramientas y juguetes tras los primeros lances de la epidemia. Estas pequeñas coyunturas talismanes representan el multitasking tesoro que de vez en cuando uso en calidad de moneda: con ellas apuesto, por ejemplo, en el casino de los patineteros del callejón de Eugenia, donde jóvenes eskatos saltan a la manera de las antiguas monstertrucks sobre filas de yacimientos de cuerpos que son flores caníbales. Los asistentes apostamos a ver quien vuela más lejos sobre su patineta. Algunos, los más diestros, se salvan. La mayoría termina con las pantorrillas hecha una albóndiga a fuerza de mordidas virulentas. Yo no me quejo. A veces gano, en ese hipódromo de cadáveres e imbéciles, suficiente dinero como para financiarme una puta sin dientes. Y, cuando me va más mal, pago mis apuestas haciendo instalaciones residenciales en algún edificio del barrio: lo peor que el día puede depararme es trepar sin arnés a veinte metros sobre el nivel de la carne descompuesta.
Todos quieren seguir haciendo zapping: surfear sobre una ola de 140 señales mientras son rebanados por el amor de su vida. Todos. Inclusive los muertos.