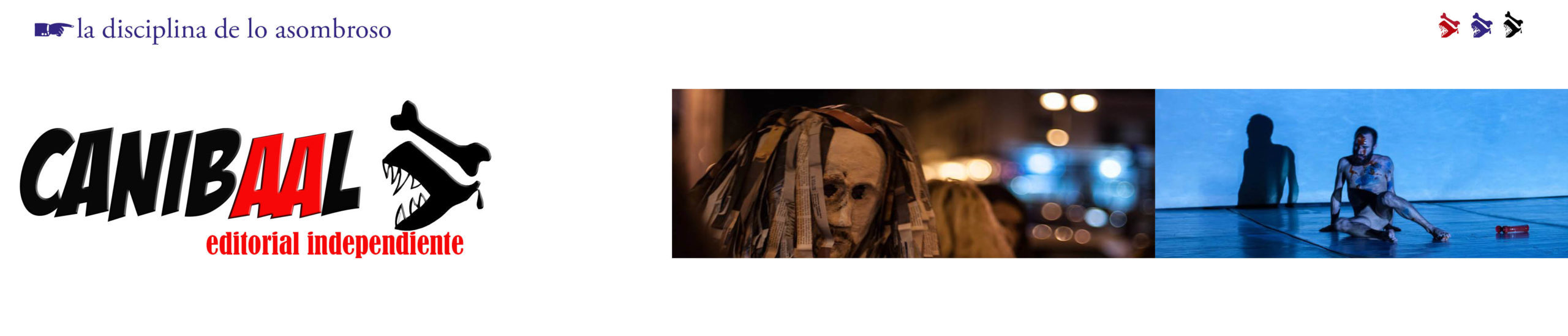Luis Magrinyà y la angustia de espera (un metaensayo inconclusivo sobre un fino metadiscurso). Por Pablo Miravet
[este texto está incluido en Rezagos, Palma de Mallorca: Sloper, 2017]
Seguramente, citar a Freud a estas alturas del partido es un gesto estúpido o, peor aún, ingenuo. Como sea, ahí va un fragmento de la Introducción al psicoanálisis:
«Esta angustia influye sobre los juicios del sujeto, elige las esperas y espía atentamente toda ocasión que pueda justificarla, mereciendo de este modo la calificación de angustia de espera, o espera ansiosa […]. Las personas atormentadas por esta angustia prevén siempre las eventualidades más terribles, ven en cada suceso accidental el presagio de una desdicha y se inclinan siempre a lo peor cuando se trata de un hecho o un suceso inseguro. La tendencia a esta espera de la desdicha es un rasgo de carácter propio de un gran número de individuos […]» (Freud, 1917: 415, cursivas mías).
Luis Magrinyà (Palma de Mallorca, 1960) volvió en 2010 a las librerías con Habitación doble (Anagrama), un volumen de relatos –más bien un agregado de cuatro nouvelles partidas por la mitad– francamente atractivo. El libro es muy bueno en conjunto; en este texto me centraré, porque me interesó especialmente, en la segunda parte del último relato, «Paisaje invernal». Se trata de un extenso ensayo que gira alrededor de A Father’s Story: One Man’s Anguish and Confronting the Evil in His Son, el libro que escribió Lionel Dahmer, padre de Jeffrey Dahmer, popularmente conocido en los Estados Unidos como «el carnicero de Milwaukee». Jeffrey Dahmer fue detenido en 1991 y condenado en 1992 como autor responsable de 17 asesinatos atroces –mutilaciones, necrofilia y canibalismo incluidos– y terminó sus días en 1994 –precisamente el año de publicación del libro de su padre, que tuvo tiempo de leer– asesinado por un interno del Columbia Correctional Institute de Portage, institución en la que cumplía condena.
En los primeros tramos de su texto, Magrinyà comenta en estos términos un lacrimógeno y autoindulgente pasaje de un best seller de parenting –autoayuda para padres– escrito por Anne Lamott en el que, a propósito de una discusión trivial con su hijo adolescente, la autora cita el libro de Lionel Dahmer:
«El texto de Anne Lamott tiene sin duda su componente irónico y uno no quisiera creer que la facilidad con la que se pasa de un adolescente típico a un asesino en serie sea socialmente representativa; pero me temo que la vinculación en el temor –al hijo asesinado, al hijo muerto, al hijo extraviado– sí lo es. Lo curioso, en todo caso, es que en ese registro libre y abundante de preocupaciones compartidas apenas asome la sospecha de que su origen pueda hallarse en una forma de pensar equivocada, en una neurosis o un delirio, si no en sentimientos simplemente mezquinos. ¿Nadie es, por ejemplo, capaz de adivinar, tras el temor a la pérdida, un temor a la desposesión, a que le quiten lo que legítimamente es suyo? ¿O un temor a la destitución, a ser privado del poder que legítimamente se cree autorizado a ejercer sobre un hijo suyo? ¿O un temor a ver arruinadas sus propias expectativas? ¿O tal vez un temor al repudio, pues uno sabe que, sin su hijo, toda la institución familiar declarará su ineptitud como figura de autoridad, como protector, como criador? ¿Y no podría encubrir el temor a la muerte de un hijo el temor más primario a morirse uno mismo? En fin, a mí particularmente me asusta, me avergüenza y me indigna reconocerme como padre ansioso, y me pregunto si, de haber sido otro tipo de padre, me habría interesado un libro así. Sin embargo, el libro [de Lionel Dahmer] y su público predeterminado parecen espontáneamente conchabados para convencerme, dándolo por hecho, de que ser un padre ansioso es lo natural. Al fin y al cabo lo que se reprocha Lionel Dahmer a lo largo y ancho de su confesión, tan llena de señales y claves a posteriori de la conducta criminal de su hijo, es no haber sido lo suficientemente ansioso: no haber sabido prever, prevenir, temer todo lo que iba a ocurrir» (Magrinyà: 258-259, última cursiva en el original).
Magrinyà observa al final de párrafo que, en su esfuerzo por acopiar la culpa, el padre del llamado «carnicero de Milwaukee» se recrimina constantemente no haber mantenido la necesaria tensión ansiógena, no haber sabido cultivar con la debida competencia lo que Freud denomina angustia de espera, no haber sido, en definitiva, un padre lo suficientemente… neurótico. Muy bien retratado por Magrinyà como un sujeto cuya ingenua fe en la psicología y cuya confianza ciega en las instituciones resultan ser directamente proporcionales a su reticencia a considerar la relevancia de los factores socioestructurales –la naturalización de la violencia social y la disfunción de las instituciones encargadas de regularla– y biológicos –ciertos daños cerebrales congénitos– que eventualmente influyeron en la espeluznante ejecutoria de su hijo, Lionel Dahmer encuentra «su mejor aliado retórico en la digresión y la especulación, en la premonición retroactiva» (Magrinyà: 262). En su libro y en sus apariciones públicas, Dahmer padre se dedica, efectivamente, a reconstruir ex post un mapa de las señales protocriminógenas de la conducta de su hijo que no «supo» ver y/o anticipar debido, entre otras razones, a su dedicación casi absoluta al trabajo. Esta dedicación es interpretada por Lionel Dahmer como una sublimación ordenadora y salvífica de ciertas tendencias anómalas o directamente patológicas de su propia niñez y adolescencia que él mismo, psicólogo doliente y diletante, se autodiagnostica retrospectivamente.
Son muchos los puntos interesantes abordados por Magrinyà en su ensayo. Entre ellos, la evolución experimentada por las investigaciones biocriminológicas en casos de conductas delictivas particularmente brutales, reincidentes y de tintes psicopáticos, investigaciones que apuntan a ciertas disfunciones en la actividad cortical que bloquean los dispositivos que activan la empatía con el sufrimiento de las víctimas. La posible aplicación de la eximente completa o incompleta de enajenación mental o de algún grado de atenuación de la responsabilidad criminal en estos casos y la adopción de tratamientos específicos en establecimientos destinados a la implementación de medidas de seguridad como alternativa idónea a la aplicación de la pena privativa de libertad en régimen convencional es una cuestión enormemente compleja, ampliamente discutida –sin consenso– por los penalistas tanto en el ámbito anglosajón como en el continental, precisamente a raíz de ese tipo de investigaciones. Este debate se ha visto, dicho al pasar, contaminado por la denominada «huida hacia el Derecho penal» y la tendencia inflacionaria de la legislación criminal, fenómenos avalados por las moral majorities de los países occidentales –entre ellos, España– en un contexto de creciente y normalizada expansión del populismo penal. Ciertamente, no ha contribuido demasiado a que esta controversia se desarrollara de manera serena la puesta en circulación de ciertas doctrinas como la equívoca teoría del «Derecho penal del enemigo» de Günter Jakobs, cuya vulgarización abona todo tipo de derivas panpenalistas en un clima de legitimación social de la permanente ampliación de la potestad punitiva del Estado, corolario de la cual es la pulverización de facto del hoy ya casi innombrable principio de intervención mínima.
Lionel Dahmer hace vagas y tentativas alusiones a la hipótesis biologista –y obvia casi por completo la hipótesis construccionista–. Sin embargo, en su afán por privatizar y familiarizar el drama elude sistemáticamente aventurarse por esos caminos. ¿Por qué? Como observa Magrinyà, «derivar el caso en esa dirección, hacia un punto en el que Jeffrey se viera vinculado con alguien más que con él, quizá habría podido ponerle sobre la pista de un tipo de argumentación más amplia, de índole biosocial y no meramente –parcamente– biológica, y llevarle a plantearse las complejidades de la interacciones entre naturaleza y cultura que asumen la mayoría de las investigaciones biocriminológicas de hoy. Pero una derivación así sin duda habría tenido el peligro de relativizar su particularísima relación con Jeffrey, en quien prefiere contemplar tan solo una patologización –o, como diría él, una “sombra más profunda, más oscura”– irreductible tanto al lenguaje biológico como al sociológico de su propia psicología, de su propia personalidad» (Magrinyà: 286). No faltan en el texto de Magrinyà lúcidas observaciones sobre la familia Dahmer y la madre de Jeffrey, sobre la actitud de los familiares de las víctimas y sobre el rol desempeñado por los medios de comunicación y los operadores que intervinieron en el proceso –peritos, jueces, abogados– ni referencias a las distintas interpretaciones de que fue objeto el texto de Dahmer –entre otras, la lectura irónica de Joyce Carol Oates, que escribió un libro inspirado en el caso, Zombie–. Hay, en fin, muchas razones por las que vale la pena leer el ensayo. Pero dejo ya las digresiones y, retomando el hilo del primer párrafo del ensayo de Magrinyà que he reproducido arriba, voy (por fin) a la cuestión principal.
Mucho me temo que es la secuencia de preguntas que formula Magrinyà antes de reconocerse a sí mismo como padre ansioso lo que me enganchó literalmente al texto, que leí hasta tres veces seguidas. Igual que Magrinyà respecto a A Father’s Story, me pregunto si, en caso de ser otro tipo de padre –también a mí me indigna y me avergüenza un poco reconocerme como padre ansioso, o al menos tendencialmente ansioso–, me habría interesado tanto el ensayo que cierra Habitación doble. El análisis de Magrinyà es un metadiscurso cuyo principal discurso objeto es el testimonio confesional que Lionel Dahmer vierte en A Father’s Story. Y, cuestión importante, es un texto saludablemente distanciado de lo que la sutil y punzante Eva Illouz ha llamado el «evangelio terapéutico» (Eva Illouz, La salvación del alma moderna. Terapia, emociones y cultura de la autoayuda, Madrid, Katz, 2010, p. 294), una de cuyas expresiones más acabadas es la teoría –o mejor, la ideología– de la llamada «inteligencia emocional» difundida en los noventa tras la publicación del exitoso best seller del gurú Daniel Goleman y expandida a manera de sprawl tanto en el ámbito de la gestión empresarial –emocionalización de la conducta económica– como en el personal y familiar –racionalización mercantil de las relaciones personales e íntimas–. Como escribe matizando constantemente Illouz, la inteligencia emocional «es una noción difundida e incluso dominante porque se corresponde con la ideología de los grupos sociales clave en el proceso de producción y porque se corresponde muy bien con los requisitos que se le exigen al yo en las nuevas formas de capitalismo» (Ibíd.: 266). La inteligencia emocional es una idea y un ideal que «emanan de la ideología de los psicólogos, que han reificado la vida emocional al construir e institucionalizar la distinción entre respuestas emocionales competentes e incompetentes» (Ibíd.: 264). Evidentemente, la cultura terapéutica, la mis lit, la inteligencia emocional, etc. no han nacido ayer o antes de ayer. Al margen del fallido capítulo tercero, la explicación genealógica que Illouz propone en su libro es convincente: la cultura terapéutica es el resultado de la vulgarización del psicoanálisis llevada a cabo a lo largo del siglo XX y, especialmente, de un intenso trabajo orientado a despojar a las tesis de Freud de sus inequívocos rasgos deterministas y pesimistas.
Después de leer el ensayo de Magrinyà, uno diría que la principal pretensión de Lionel Dahmer en su confesión pública –aún en 2004 declaraba: «solo intento ayudar a la gente» en el programa televisivo de Larry King (Magrinyà: 270)– fue adquirir la competencia emocional de la que, según su visión cerrilmente psicologista del mundo, había carecido en el ejercicio de su papel de padre. Creo que esa ambición de abrazar post festum y de incitar «a todos los padres» a cultivar las competencias emocionales idóneas es precisamente lo que sitúa a Dahmer padre en el centro de la cultura terapéutica, ya omnipresente en las sociedades tardocapitalistas. Una cultura vehiculada por esa nueva casta sacerdotal –los psicólogos– que, volviendo al texto de Illouz, ha reducido «a una banalidad sin precedentes» la perturbadora pregunta sobre la distribución del sufrimiento que ha obsesionado a las religiones y a las utopías modernas, convirtiéndolo en «el resultado de emociones mal manejadas o de una psiquis disfuncional, o incluso […] una etapa necesaria del propio desarrollo emocional». Una cultura que cumple, en definitiva, una de las funciones que, como señaló Weber –citado oportunamente por Illouz–, ha ejercido la religión –y sus diversas mutaciones seculares, añado yo–: «explicar, racionalizar y en última instancia, siempre, justificar el sufrimiento», que es, a su vez, una de las formas más poderosas de «preservación del statu quo» (todos los entrecomillados corresponden a Illouz: 308). No me resisto a reproducir un maravilloso párrafo de un viejo artículo de Sánchez Ferlosio en el que equiparaba determinados usos racionalizadores de la ética –cámbiese aquí por «la función de la cultura terapéutica»– a la tarea ejercida por ese imaginario «cura párroco comprado el lunes para bendecir la sórdida y rastrera continuidad del mundo, el martes la miserable marcha de las cosas, el miércoles la testarudez de los hechos como son, el jueves el ominoso curso del destino, el viernes el despiadado arbitrio de la dominación, el sábado la inquebrantable voluntad del jefe […]» (R. Sánchez Ferlosio, «Mirage contra Mirage», en Ensayos y artículos, vol. I, Barcelona, Destino, 1992, p. 823). Siniestra función, ¿no? La cultura terapéutica es casi tan siniestra como el populismo penal.
Me parece que, en última instancia, Magrinyà no pretende reconfortarse ni reconfortar a los lectores de su ensayo, que no es en ningún caso un texto terapéutico de parenting, sino un inteligente y poliédrico análisis no exento, en algunos momentos, de una afilada inflexión sarcástica. De hecho, el texto tiene un final más bien sombrío, aunque quizás sería más apropiado hablar de un doble final. Por una parte, en el remate del ensayo Magrinyá habla de la búsqueda de complicidad de Lionel Dahmer como padre «normal», de las máscaras de la normalidad y de la «tarea terrible y dolorosa» a la que, según Magrinyà (298), parece instarnos el libro de Dahmer y a la que nos enfrentamos en solitario: desconfiar de la normalidad y descifrar sus secretos, una tarea para la que no podemos reclamar la ayuda de las instituciones «al menos hasta que se cree el Estado psiquiátrico» (Ibíd.), hipótesis a mi juicio muy poco deseable, aunque, vista la pujanza del evangelio terapéutico, inquietantemente posible y aun cercana. Al pasar, recordaré que, en 1998, J. N. Nolan publicó The Therapeutic State: Justitying Government at Century’s End (New York University Press). Estamos, en suma, bastante solos a pesar de que en las últimas décadas ha brotado un ejército de terapeutas de todo tipo y condición que nos asedian para que seamos padres trabajadores en una sociedad donde no hay trabajo para todos, padres pedagogos en un medio dominado por el hipercinismo, padres previsores en un contexto marcado por la contingencia, padres volcados en el cuidado de los hijos en un mundo sin tiempo para nada, padres tranquilos en un escenario societal subyugado por la paranoia colectiva del riesgo. Estamos irremediablemente solos, y así, solos, tendremos que administrar la angustia de espera, el temor a la pérdida, al extravío, al hijo «ido de las manos», ese temor compartido por los padres que se reconocen como padres ansiosos. Posiblemente sea preferible tratar de administrar la espera ansiosa en soledad que tener que soportar la infinita vacuidad de la cultura terapéutica, a fin de cuentas una suerte de psicodarwinismo que prescribe la mejora en el manejo y la disciplina de nuestras emociones y la adquisición de las competencias adecuadas como one and only best way para soportar el estado de cosas a veces desesperante en el que vivimos, una cultura que cierra la boca –porque es obvio que nada tiene que decir al respecto– en cuanto se habla de tratar de revertir, siquiera mínimamente, ese estado de cosas, una cultura que señala tautológicamente con un dedo inquisitorial al yo emocionalmente incompetente para vivir un mundo y un estado de cosas que esa misma cultura terapéutica –y esto es acaso lo más desesperante– jamás pone en cuestión. Quizás, por todo esto, sea mucho mejor la soledad. Ahora bien, antes de afirmar que descifrar los secretos de la normalidad es una tarea terrible, dolorosa y solitaria, Magrinyà ironiza pertinentemente sobre las fantasías propuestas por las guías de parenting –a saber, compartir todos los temas con los hijos en un clima de sinceridad y confianza mutua–, fantasías interiorizadas por los ávidos lectores de libros de autoayuda para padres adherentes a la cultura terapéutica –entre ellos, el retrospectivo Lionel Dahmer–: «creo que muchos padres –por una vez no necesariamente ansiosos– y muchos hijos reconocerán en esas sesiones de pregunta-respuesta, en ese tráfico modesto de monosílabos, en ese interés fingido por la cotidianidad familiar que evita, de una forma cortés, las discusiones y enfrentamientos, cuando no la pura falta de interés, un típico momento en la relación entre padres e hijos en el que unos y otros tratan de solventar, torpe aunque efectivamente, la triste e inevitable conciencia de que ya no pertenecen al mismo mundo. Y para eso no hace falta que el hijo sea un asesino en serie» (Magrinyà: 297).
Por otra parte, Magrinyà añade un párrafo final, independiente del ensayo, en el que relata una anécdota doméstica relacionada con su hija Paula, a quien dedica Habitación doble. Quizás sea necesario abrir un paréntesis para decir que, más allá de su calidad como texto literario y de su brillantez, el interés con el que leí el ensayo de Magrinyà se debió, en gran medida, al hecho de que en aquel entonces mi hijo era un adolescente exactamente de la misma edad que la hija de Magrinyà. Ah, ¿entonces eso era todo? No, eso no es todo. Más allá de su soterrada tensión emotiva, ese párrafo final, que no es en modo alguno lacrimógeno, resulta bastante pertinente en términos literarios. Es oportuno en la medida en que el pasaje opera como una especie de alarma que «despierta» al lector –y, creo, al propio Magrinyà– y lo hace aterrizar en la realidad. Ese párrafo final fija, dicho de otro modo, la línea que marca la distancia sideral que media entre el indecible sentimiento de horror que el bueno de Lionel Dahmer tuvo que soportar desde que fue consciente de las atrocidades que había cometido su hijo y el temor a la pérdida, el miedo flotante, común, ex ante, acaso injustificado y, volviendo al principio, producto tal vez, como sugiere Magrinyà, de una forma de pensar errónea, delirante y todavía mezquina en la que no es difícil reconocer el miedo a la desposesión, a la destitución, a la frustración de expectativas, al repudio e incluso el temor a la propia muerte. Y sin embargo, ese temor existe, está ahí y se hace más intenso precisamente en el momento crucial en el que padres e hijos cobran conciencia de que ya no pertenecen al mismo mundo.
Todavía me queda formularme a mí mismo una última cuestión hiriente. Me pregunto si en este escrito no habré vertido un kilométrico meta-meta-discurso (un discurso cuyo discurso objeto es el metadiscurso de Magrinyá sobre A Father’s Story) de tenor algo deplorable, melodramático, catártico y quizás patético, completamente encuadrado, a pesar de mí mismo, en «el tipo de cultura terapéutica que autoriza y fomenta las expiaciones públicas» (Magrinyà: 270), esa cultura hoy día hegemónica que tan cuestionable e incluso rechazable me parece por razones adicionales a las anteriormente expuestas que no es el caso pormenorizar ahora. Dejo una pista que nada tiene que ver con el caso Dahmer, aunque sí con otra clase de angustia de espera. Hace más de cuatro décadas, Charles Wright Mills escribió que los problemas personales no deben confundirse con las cuestiones públicas; si en una ciudad de 100.000 habitantes hay un individuo sin empleo, decía Wright Mills, probablemente su situación se debe a un problema personal; pero si hay un 20% de desempleo o de pobreza, entonces estamos ante un problema social y público. Tengo para mí que en las últimas décadas se ha verificado una inquietante y aun peligrosa transferencia de la cultura terapéutica al diseño de las políticas sociales dirigidas al tratamiento del desempleo y la pobreza bajo la inspiración de un lenguaje y una doxa neoprogresistas sobre los que hay un muy sospechoso consenso entre la derecha de siempre y la izquierda progrelatinosa y buenrollista.
Confieso, a modo de «expiación pública» –como diría Magrinyà–, que hace unos años me ocupé de este asunto en un libro de… 733 páginas. Desde entonces no he parado de preguntarme si, más allá del mayor o menor interés de su contenido –asunto sobre el que no me corresponde emitir juicio alguno–, publicar un libro de semejante extensión no es una verdadera obscenidad, un estúpido y aun insano alarde de exhibicionismo grafómano, un acto hiperbólico y presuntuoso, un delirante e inútil ejercicio de ostentación logorreica que, volvamos a la las primeras páginas de este libro, nadie me había pedido y con respecto al cual –cabría, por cierto, hacer a Dahmer padre la misma pregunta sobre su pequeño evangelio terapéutico– olvidé en su día interpelarme a mí mismo y plantearme la cuestión esencial: «¿Para qué?».